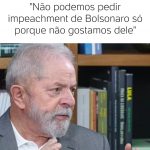LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO – CAPÍTULO IV
BERNARD MANIN
Versión de Fernando Vallespín
Alianza Editorial, 1998.
O índice, o Agradecimiento e a Introducción já foram publicados e estão aqui. O Capítulo I também já foi publicado aqui. O Capítulo II está publicado aqui. O Capítulo III está publicado aqui. Segue o Capítulo IV.
CAPITULO IV
UNA ARISTOCRACIA DEMOCRÁTICA
Durante el siglo XIX y comienzos del XX, una tendencia dominó el desarrollo de las instituciones representativas: la extensión del derecho de voto, que, con el tiempo, culminaría en el sufragio universal. Tuvo lugar también otra transformación: desapareció el requisito de la riqueza para ser representante. Estos dos cambios originaron la creencia de que la representación avanzaba hacia el gobierno popular. Se llegó, en efecto, a identificar a la libre elección de representantes por todos los adultos casi completamente con la democracia. En este contexto, la hipótesis de que las elecciones pudieran contener una dimensión no igualitaria o aristocrática ni siquiera parecía digna de estudio teórico. En términos más generales, el movimiento favorable al sufragio universal, sin limites legales sobre el origen social de los candidatos, constituyó un avance tan evidente de la igualdad política que la posible persistencia de efectos no igualitarios o aristocráticos parecía simplemente irrelevante. Parece que desde comienzos del siglo XIX, la naturaleza aristocrática de las elecciones no ha incitado ni investigaciones conceptuales ni debates políticos (292).
El debate americano de 1787 fue, entonces, la última ocasión en la que se consideró la posible presencia de rasgos aristocráticos en sistemas apoyados en elecciones libres. El debate marcó de hecho un giro y cierto progreso en la comprensión de lo que los teóricos políticos llevaban afirmando desde hacia tiempo. En primer lugar, aunque algunos filósofos, desde Aristóteles hasta Rousseau, habían razonado que la elección era aristocrática en comparación con el sorteo, ni los antifederalistas ni los federalistas pensaron en la selección por sorteo. Ambos bandos creían que las elecciones seleccionan a individuos en cierto modo superiores a los que los eligen. Vieron en ese fenómeno la dimensión aristocrática del método electivo. La elección les parecía aristocrática, no por referencia al sorteo, sino en y por sí misma.
Los teóricos anteriores se limitaban a aducir, además, de modo general que un sistema electivo no da a todos las mismas posibilidades de ocupar cargos. No concretaron a quiénes favorecería el método electivo de distribución. En el sistema americano, en cambio, se identificó a los beneficiarios del sistema electivo. Hay que reconocer que la naturaleza de la superioridad favorecida por el método electivo no fue definida de modo claro e inequívoco. La elección, era el razonamiento de los protagonistas, beneficiaría a ciudadanos notorios o eminentes, a aquellos con las profesiones más prestigiosas e influyentes, a los más talentosos o, sencillamente, a los más ricos. Pero los norteamericanos se apartaron de la tradición filosófica al discernir, o tratar de discernir, qué categorías concretas de la población se verían privilegiadas en la competición electoral para la ocupación de cargos. Y fueron la posición social y la riqueza lo que percibieron como atributos destinados a desempeñar el papel principal.
El debate americano también expresó lo que Guicciardini o Montesquieu, por ejemplo, sólo habían insinuado, que el tipo de aristocracia asociada a la elección no tenía nada que ver con la nobleza definida legalmente o hereditaria. Si bien es cierto que la elección favorece a los grandes, no es a los grandes de la sociedad feudal, sino a los que gozan de una posición superior en la sociedad, independientemente de los términos en que esté definida esa superioridad.
Finalmente, el debate de 1787 pudo haber contribuido a la formación de la teoría de los efectos aristocráticos de las elecciones. Al resaltar repetidamente que los electores optarían por los individuos más «notorios» o «prominentes», o sea, por los más destacados y visibles de todos, los antifederalistas abrieron una nueva perspectiva para la explicación de los efectos aristocráticos del procedimiento electivo.
Si la doctrina secular de la naturaleza aristocrática de la elección y de las intuiciones presentadas durante el debate americano fuese ciertas, ni la extensión del derecho de voto ni la abolición de los requisitos parlamentarios eliminarían dos fenómenos: en los gobiernos basados únicamente en la elección, no todos los ciudadanos tendrían igual oportunidad de acceder a un cargo. Y la posición de los representantes se reservaría a las personas consideradas superiores o a los miembros de las clases sociales más altas. Conservaría por ello una dimensión aristocrática, en el sentido de que los elegidos no serían similares a los que les eligieron, aun cuando todos los ciudadanos tuviesen derecho de voto. Además, no todos tendrían la misma oportunidad de ejercer el poder político, aunque nadie tuviese trabas legales para presentarse a cargos. Ahora hemos de preguntarnos si las elecciones poseen, en realidad, tales características no igualitarias y aristocráticas.
El carácter aristocrático de las elecciones: una teoría pura
Debemos plantearnos aquí si hay ciertos elementos intrínsecos al método electivo que tengan consecuencias no igualitarias y llevan a que los elegidos sean de algún modo superiores a los electores.
Este modo de enmarcar la pregunta sigue la línea de la tradición de la filosofía política. Aristóteles, Montesquieu y Rousseau afirmaron que las elecciones son intrínsecamente aristocráticas. No pensaban que el efecto aristocrático derivase de las circunstancias y condiciones en las que se emplea el método electivo; creían que era el resultado de la naturaleza misma de las elecciones.
Emprendamos, entonces, un análisis puramente teórico del mecanismo electivo. Es indudable que la hipótesis de la naturaleza aristocrática de las elecciones se puede probar empíricamente. Por ejemplo, comparando la composición de las asambleas electas con la de sus respectivos electorados para determinar si puede encontrarse alguna pauta de superioridad en los representantes. Un examen así exigiría una ingente cantidad de datos para ser verdaderamente importante y generaría muchos problemas técnicos, pero el resultado no sería convincente. Aun cuando los datos respaldaran la hipótesis, se podría objetar que tal desigualdad se debe en realidad a las circunstancias de las elecciones. Y como los países en los que el gobierno representativo lleva un par de siglos funcionando siempre se han caracterizado por persistentes desigualdades sociales, la objeción tendría mucho peso.
Emprenderemos, pues, otra ruta. Trataremos de deducir los efectos no igualitarios y aristocráticos desde un análisis abstracto de la elección. Idealmente, la deducción procedería en términos puramente apriorísticos con el fin de desvelar qué comporta lógicamente el acto de elegir. Pero tal deducción trascendental de las propiedades de la elección es probablemente imposible. Puede que no haya modo de evitar hacer algunas suposiciones basadas en la experiencia, pero deben ser tan pocas, simples y no controvertidas como sea posible. Los efectos no igualitarios y aristocráticos de la elección se deben a cuatro factores, que examinaremos uno a uno: el tratamiento desigual de los candidatos por parte de los votantes, la distinción de los candidatos requerida por una situación selectiva, la ventaja cognoscitiva que otorga una situación de prominencia y el coste de diseminar información.
El tratamiento desigual de los candidatos por parte de los votantes
Para comprender el carácter no igualitario de la elección, primero debemos cambiar de perspectiva. A los gobiernos electivos se les considera generalmente como sistemas políticos en los que los ciudadanos pueden elegir a los líderes que deseen. Tal caracterización es, desde luego, correcta, pero no agota todos los aspectos de la situación; para ser más precisos, usualmente no se suelen apreciar algunas de sus implicaciones.
Imaginémonos un sistema en el que no todos los ciudadanos puedan gobernar a la vez, pero tengan igual derecho a elegir a quien gobierna y todos sean susceptibles de ser elegidos para ocupar cargos públicos. En sistemas así, los ciudadanos son políticamente iguales como electores. Esta es la parte democrática del régimen bajo consideración, pero elegir es sólo uno de los aspectos de la ciudadanía. Los ciudadanos también pueden desear ejercer cargos públicos y, en consecuencia, ser también elegidos. La posibilidad de ocupar un cargo público, que (como hemos visto) era lo que los prerepublicanos sobre todo valoraban, sigue siendo uno de los componentes de la ciudadanía. Y en nuestra situación imaginada, todos los ciudadanos son electores y potencialmente elegidos. Así que es preciso fijarse en cómo afecta a los ciudadanos en su calidad de posibles objetos de elección, o sea, como candidatos, el sistema que estamos considerando.
Si contemplamos nuestra situación hipotética desde este ángulo, se ve un aspecto diferente del sistema. No está restringida la presentación a cargos, pero el procedimiento de distribución comporta que los candidatos puedan ser tratados de manera desigual. Entre los candidatos a funciones públicas, los que alcanzan su objetivo son los individuos identificados por sus nombres que son preferidos al resto. Los cargos no son distribuidos de acuerdo con atributos o acciones definidas abstractamente, a cuya luz todos son iguales, sino de acuerdo con las preferencias del pueblo soberano a favor de tal o cual individuo en particular. Generalmente pensamos que la igualdad ante la ley queda asegurada si una regla vincula la obtención de un beneficio (o una pena) a la posesión de cualidades o a la ejecución de acciones definidas de modo abstracto o anónimo. Sin embargo, las elecciones consideradas como un modo de distribuir cargos no otorgan cargos públicos a cualquiera, a quienquiera que presente las características X o ejecute acciones Y. No se requiere de los votantes que empleen estándares imparciales para discriminar entre los candidatos cuando votan. Pueden decidir también votar a quienes cumplen algunos criterios generales y abstractos (por ejemplo, por su orientación política, su competencia o su honestidad), pero pueden también decidir elegir a alguien sólo porque les gusta ese individuo más que otro. Si la elección es libre, nada puede evitar que los votantes puedan discriminar entre candidatos sobre la base de características individuales. Las elecciones libres, por lo tanto, no pueden impedir la parcialidad en el tratamiento de los candidatos. De hecho, la posible influencia de la parcialidad es la otra cara del derecho de los ciudadanos a elegir a quien le plazca como representante. Como son los ciudadanos los que se discriminan entre ellos, nadie nota que las funciones públicas se distribuyen de un modo discrecional y no anónimo, uno que inevitablemente abre las puertas a la parcialidad. En las votaciones secretas, los ciudadanos ni siquiera tienen que dar explicaciones por sus preferencias. En ese instante el votante es soberano, en el viejo y restringido sentido del término. Podría adoptar, con razón, el lema de los gobernantes absolutos y decir: «Sic volo, sic jubeo; stat pro ratione voluntas» (así quiero, así ordeno, mi voluntad ocupa el lugar de la razón).
El uso de la elección supone otra consecuencia ligeramente diferente para los candidatos. En contra de lo que sugiere el paralelismo que a menudo se establece entre las elecciones y las competiciones deportivas, el procedimiento electivo no es necesariamente meritocrático y no garantiza estrictamente lo que hoy se considera como igualdad de oportunidades. No es lugar para entrar en las complejas disquisiciones que la meritocracia y la igualdad de oportunidades han suscitado durante los últimos veinte años. Parece, no obstante, que hay consenso acerca de que un procedimiento es meritocrático y asegura la igualdad de oportunidades si las desigualdades que genera en la distribución de un bien social son, al menos parcialmente (diría que «completamente»), el resultado de las acciones y opciones de quienes desean el bien (293). No se consideran meritocráticos los procedimientos en los que las desigualdades en la distribución que comporta derivan exclusivamente de desigualdades innatas. Ciertamente, los concursos de belleza no se pueden juzgar como meritocráticos. Por otro lado, los exámenes universitarios sí son meritocráticos, ya que, aun cuando los desiguales resultados de los candidatos se deben algo a la lotería genética del talento (por no hablar de las desigualdades del trasfondo social), son también, al menos en parte, el resultado de los esfuerzos, opciones y acciones de los candidatos.
A este respecto, es instructivo comparar la selección de gobernantes por elección y su reclutamiento por examen competitivo (que fue el modo en que durante mucho tiempo se distribuía la autoridad política en China). Junto con el sorteo, la elección, la herencia y la cooptación, el examen es otro método de seleccionar gobernantes. Consideremos el sistema de examen en su forma pura, dejando aparte todas las influencias externas que habitualmente lo vician en la práctica. Si los gobernantes son elegidos mediante oposición, los candidatos deben cumplir criterios que se presentan de modo abstracto y general. Además, los criterios se anuncian con anticipación y públicamente, y todos los candidatos los conocen. Los candidatos deben entonces aplicar sus energías y recursos (algunos de éstos, por supuesto, son dotes naturales) para cumplir esos criterios, y deben juzgar cuál es el mejor método para alcanzar el objetivo. La desigual distribución de cargos tras un examen refleja, por lo tanto y al menos en parte, la desigualdad de esfuerzos, acciones y juicios de los candidatos.
En un sistema electivo, esto no es necesariamente así. En este caso, los criterios no son definidos de modo abstracto y anunciado por adelantado. Puede que los candidatos traten de adivinar qué es lo que los votantes puedan requerir, pero, incluso suponiendo que fuese posible reconstituir sobre la base de los votos una definición general y abstracta de las cualidades deseadas, es algo que sólo puede saberse ex post facto. No hay además garantía de que, cuando depositen sus votos, los electores lleguen a tener en cuenta siquiera parcialmente los esfuerzos, acciones y opciones de los candidatos. En el método electivo no hay nada que requiera que los votantes sean justos con los candidatos. Nada puede evitar que el electorado prefiera a un candidato sólo por el color de su piel o por ser bien parecido. A este respecto, hemos de volver a señalar que puede que los votantes no empleen criterios tan tontos. Pueden también aprender que la necedad de seguir esos patrones va en su contra. Y como las elecciones vuelven a celebrarse, puede que, con el tiempo, adopten pautas de juicio menos irracionales desde el punto de vista de sus intereses, pero no hay nada que impida a los votantes decidir en un momento dado sobre la pura base de las dotes naturales de los candidatos, desconsiderando sus acciones y opciones. Este es, de nuevo, el corolario de la libertad de elección.
Se puede objetar que los candidatos como mínimo necesitan darse a conocer y que, a este respecto, la elección recompensa los esfuerzos y juicios hechos durante la campaña, pero tampoco es estrictamente necesario. Una persona puede ser conocida antes de cualquier campaña electoral, simplemente por su nombre o posición social, y los votantes pueden llegar a decidir que bastan estas razones para preferirla a otras.
En algunos aspectos, es obvio (aunque el hecho tenga consecuencias) que las elecciones no aseguran que todos los que desean cargos tengan las mismas posibilidades. Tal vez sea menos trivial indicar que tampoco garantizan la igualdad de oportunidades entre los que aspiran a una función pública.
El razonamiento anterior establece que las elecciones abren intrínsecamente la posibilidad de un tratamiento desigual de los candidatos a cargos públicos, pero no muestra por qué tiende a producir representantes que en cierto modo son considerados superiores a los que los eligen.
La distinción de candidatos requerida por una situación selectiva
Elegir es optar. Aunque las elecciones no siempre fueron organizadas como una selección (hemos visto, por ejemplo, que en Inglaterra antes de la guerra civil, había a menudo un solo candidato) y, pese al hecho de que muchos regímenes autoritarios organicen elecciones sin oposición, el elemento de la opción es inherente al concepto de elección en los sistemas modernos de representación. En una situación selectiva, los votantes necesitan un motivo al menos para preferir un candidato a los otros. Si los candidatos son indistinguibles, a los votantes les resultará indiferente y, por lo tanto, serán incapaces de optar por uno u otro. Consecuentemente, los candidatos deberán desplegar para ser elegidos al menos una característica que sea valorada positivamente por sus conciudadanos y que los otros candidatos no posean, o no en la misma medida. Entre los ciudadanos aspirantes a cargos, los más capaces de cumplir el requisito son los que posean una cualidad que esté valorada positivamente o sea escasa, única incluso, en una determinada población: es menos probable que, cuando todos los candidatos potenciales hayan decidido presentarse o no, se enfrenten a competidores que ofrezcan el mismo perfil electoral u otro superior. Un persona cuya cualidad o combinación de cualidades sea compartida ampliamente por la población probablemente tenga que enfrentarse a competidores que también poseen esa cualidad; entonces, será indistinguible de ellos. También es probable que se enfrente a oponentes que posean, además de sus mismos rasgos, otra cualidad positiva, y en ese caso será derrotado. Por añadidura, los candidatos potenciales o las organizaciones que los eligen y respaldan son conscientes de esto. Como presentarse supone gastos, o al menos energías, los candidatos potenciales o los partidos que seleccionan candidatos tienen un incentivo para evaluar qué es lo que sucederá cuando se enfrenten a oponentes verdaderos. Antes de decidir seguir adelante como candidato, la persona que aspira a un cargo se pregunta si posee algunas de las características que son valoradas positivamente por sus conciudadanos y sea excepcional o única entre la población.
Sin embargo, una cualidad que es juzgada favorablemente en una cultura o ambientes dados y no es poseída por otros otorga una superioridad: los que la poseen son diferentes y superiores a los que no la tienen. Por lo tanto, los sistemas electivos conducen a la autoselección y selección de candidatos que son considerados superiores, en una dimensión u otra, al resto de la población y, por tanto, por parte de los votantes. No es una coincidencia que los términos «elección» y «élite» tengan la misma raíz etimológica y que en una serie de idiomas el mismo adjetivo denote a una persona de distinción y a una elegida.
Hay que tener en cuenta que el requisito de la distinción inherente a los sistemas electivos es enteramente estructural: deriva de la situación de opción ante la que se coloca a los votantes y no de su psicología o actitudes. Los votantes pueden ciertamente desear elegir a alguien que comparta algunas características con ellos y lo hace con frecuencia. Cabría, entonces, pensar que el candidato con mayores posibilidades de ser elegido sea la persona que comparta la misma cualidad que la mayoría de los votantes y que por tanto presente la cualidad más común en una población dada. No es, sin embargo, así, ya que entre el gran número de los que poseen una cualidad extendida, hay también un número probablemente significante de candidatos potenciales. Aun reconociendo que no es probable que los que compartan una cualidad dada aspiren a cargos, no hay razón para suponer que sólo lo haga uno de ellos. Si los votantes basan su decisión en la similitud entre ellos y los candidatos, serán incapaces de elegir entre un número de personas que comparta la cualidad generalizada. La situación de opción limita a los candidatos a elegir a candidatos que posean características poco comunes (y valoradas positivamente), independientemente de sus preferencias concretas.
Se puede objetar que los votantes podrían optar por el candidato que encuentren más parecido a sí mismos en cierta dimensión o en un conjunto de dimensiones. Esta es una característica distintiva, pero no parece que implique la idea de superioridad.
No obstante, si los votantes optan por el candidato que más se parezca a ellos en algo, la cualidad que valoran no es la que se mida en esa dimensión, sino el parecido con ellos respecto a un rasgo dado. Si eligen, por ejemplo, al candidato cuya competencia sea más parecida a la suya, la cualidad que juzgan favorablemente no es la competencia, sino la distancia mínima entre su propia (y estimada) competencia y la del candidato. Para que opere con éxito un determinado estándar como criterio de selección, la distribución estadística de rasgos entre la población debe presentar un perfil particular: sólo debe haber unas cuantas personas, preferiblemente una sola, cuya posición en una determinada dimensión esté más cercana a la de los otros miembros de la población. Si la condición no se cumple, probablemente habrá muchos candidatos indiferentes para los votantes. Por lo tanto, incluso en este caso, los votantes se ven conducidos a seleccionar a un candidato superior a ellos por poseer una cualidad que valoran en especial y que la mayoría no posee: proximidad al resto por un determinado rasgo.
Por supuesto, todo individuo posee un rasgo al menos que lo distingue de todos los demás (294). Así que cabe pensar que quien quiera ocupar un cargo puede presentarse con la esperanza de poder convencer a los votantes de que juzguen favorablemente la cualidad que le diferencia. Y sin embargo, los candidatos potenciales son también conscientes de que, en definitiva, la opción electoral es discrecional. Así que lo racional es que los candidatos potenciales consideren los valores de los votantes como algo dado, que intenten identificarlos en vez de modificarlos y que su decisión de presentarse o no se apoye sobre lo así identificado.
Puede objetarse que, dada la naturaleza discrecional de la opción electoral, los candidatos potenciales no están en condiciones de predecir qué será juzgado positivamente por el electorado. En este caso, los que aspiran a un cargo público se presentarían con la (bien fundada) certeza de que poseen una característica distintiva, pero con absoluta incertidumbre acerca de cómo juzgarán los votantes dicha característica. En la práctica, sin embargo, los valores de los votantes están muy determinados por las circunstancias socioculturales y éstas son fenómenos objetivos conocidos por los candidatos potenciales. En una sociedad habituada a estar en guerra, por ejemplo, es razonable pensar que el electorado juzgará favorablemente cualidades tales como la fortaleza física, las dotes estratégicas y las habilidades marciales. Los candidatos potenciales saben, por tanto, dentro de una determinada cultura o contexto, qué rasgo distintivo será juzgado favorablemente.
Se debe tener en cuenta que los requisitos de distinción no establecen límites al programa ofrecido por los candidatos ni a sus posiciones políticas, únicamente afectan a la selección de personas. Los candidatos pueden ofrecer los programas que quieran, pero están limitados por sus rasgos personales. Una posición política puede ser de la preferencia de la mayoría de los votantes y, por eso, adoptada por los candidatos que quieran vencer, pero no todos los que adopten esa posición tienen la misma oportunidad de resultar elegidos. La elección es, en efecto (y resaltémoslo otra vez), una selección entre personas. Aunque los votantes comparen lo que dicen los candidatos, inevitablemente interviene la personalidad de los contendientes. Además, los programas y las promesas tienen una condición particular en los gobiernos representativos: no son vinculantes legalmente (295). Por el contrario, una vez elegida una persona, es ella quien decide la política pública.
Dado que la elección comporta una selección, incluye también un mecanismo interno que dificulta la selección de individuos que se asemejan al resto. En el núcleo del procedimiento electivo hay una fuerza que empuja en el sentido contrario al deseo de similitud entre gobernantes y gobernados.
Ventajas que confiere la preeminencia a la hora de llamar la atención
Elegir consiste en seleccionar individuos conocidos. Para ser elegidos, los candidatos deben atraer la atención del electorado. La psicología cognoscitiva muestra, sin embargo, que la atención se centra en primer lugar en objetos o personas sobresalientes. Se ha establecido también que los estímulos sobresalientes tienen impacto sobre las percepciones evaluadoras: los estímulos sobresalientes provocan fuertes juicios de valor (296). Si se aplican estos resultados a las elecciones, parece que con el fin de atraer la atención y provocar firmes juicios positivos, los candidatos han de destacar por una característica valorada positivamente. El candidato que no sobresalga pasará desapercibido y tendrá pocas oportunidades de ser elegido. Y será rechazado el candidato que destaque por sus poco comunes características negativas. Las limitaciones cognoscitivas producen un efecto parecido al producido por las limitaciones a la situación de selección. Por sí mismas, las elecciones favorecen a individuos que destacan (y sean, por lo tanto, distintos y diferentes) mediante un aspecto que el pueblo juzga favorablemente, en otras palabras, que benefician a individuos considerados superiores al resto.
La preeminencia no deriva, desde luego, de la posesión de rasgos universalmente determinados. Es una propiedad puramente contextual. Considerados universalmente, cualquier rasgo hace sobresalir a una persona. La preeminencia depende del ambiente en el que viva una persona y en el que su imagen necesite destacar.
Consecuentemente, está en función de la distribución de determinados rasgos en la población de la que forma parte el individuo: un individuo sobresale en proporción a qué tan escasos sean estadísticamente sus rasgos en dicha población. Dado que tal distribución varía temporal y espacialmente, las características que otorgan la preeminencia dependerán también del tiempo y el espacio. Pero esto no significa que en un contexto concreto, todos puedan sobresalir. La preeminencia es una propiedad relativa y variable, y en una determinada situación actúa como límite tanto para los votantes como para los candidatos potenciales.
Además, en una situación concreta (y si la distribución de rasgos en la población en cuestión está considerada como dada), los votantes no están en condiciones de comparar meticulosamente todas las características de cada individuo con todas las del resto. La cantidad de información que necesitarían procesar para llegar a un resultado así sería enorme y exigiría grandes costes de tiempo y energía. Es improbable que los votantes estén dispuestos a aceptar estos costes, ya que son conscientes del ridículo peso relativo de su voto. Los votantes no proceden, pues, a una detallada comparación de todos sus conciudadanos uno a uno. Operan, muy al contrario, sobre la base de una percepción general y su atención se dirige hacia aquellos individuos cuya imagen destaca sobre la del resto.
Las campañas electorales indudablemente tienen el efecto de atraer la atención de los votantes sobre las características distintivas de los candidatos que de otro modo no se hubiesen percibido. Y todo individuo que desea ser candidato necesariamente posee al menos un rasgo distintivo que sea destacable. De hecho, las campañas electorales se instituyeron (entre otras razones) para contrarrestar la ventaja que el procedimiento electivo, considerado por sí mismo, confiere a una forma particular de eminencia representada en la notabilidad, pero nunca podrán llegar a suprimir del todo dicha diferencia. Los individuos que sobresalen en el curso de las relaciones sociales cotidianas están involucrados en una especie de campaña electoral permanente, aunque el foco no se dirige hacia los rasgos distintivos de los otros candidatos hasta que no se abra la verdadera campaña.
El coste de diseminar información
La mención de las campañas electorales nos conduce a la última de las características no igualitarias del procedimiento electoral. La diseminación deliberada de información sobre los candidatos atenúa en cierta medida las limitaciones derivadas de la preeminencia anterior, en particular aquélla de que gozaban los notables. Pero su coste hace que se favorezca a aquellos que pueden movilizar mayores recursos. Los candidatos (o aquellos al menos que no forman parte de los notables) necesitan darse a conocer. Y hay todas las razones para suponer que el coste de tal empresa no es insignificante.
Si los candidatos tienen que financiar sus campañas electorales de sus propios bolsillos, la ventaja de las clases opulentas de la sociedad adopta su forma más obvia e inmediata: se refleja directamente en la composición de la asamblea electa. Esta ventaja, empero, no desaparece aunque los candidatos soliciten contribuciones para la financiación de sus campañas. Las organizaciones financiadas por las cuotas de sus miembros ayudan a mitigar los efectos de la riqueza en la selección de representantes. Y este fue, en efecto, uno de los objetivos explícitos de la creación de los partidos de masas en la segunda mitad del XIX.
No obstante, tales organizaciones no eliminan del todo la ventaja de la riqueza: requiere más esfuerzo, organización y activismo recolectar un suma concreta a través de las contribuciones de los ciudadanos pobres que entre los ciudadanos más ricos. Es razonable suponer que las aportaciones políticas efectuadas por ciudadanos (o empresas) son más o menos proporcionales a sus ingresos. Aunque el número de esas contribuciones pueda compensar su escasez, es más fácil recolectar un número menor de aportaciones substanciosas. Los candidatos están por ello más inclinados a pedir a los ricos que a los pobres con el fin de financiar sus gastos electorales. Y es razonable imaginar que, una vez elegido, un candidato prestará una mayor atención a los intereses de los que contribuyeron financieramente a la elección.
El procedimiento electivo favorece, pues, inherentemente, a los estratos más ricos de la población. Sin embargo, y en oposición a lo que ocurre en los tres primeros rasgos no igualitarios de la elección (el posible trato desigual de los candidatos, la dinámica de la selección y las limitaciones cognoscitivas), éste puede ser eliminado del todo mediante la financiación pública de las campañas y la regulación estricta de los gastos electorales. La experiencia parece indicar que las regulaciones de este tipo suelen acarrear dificultades técnicas, pero, en principio, no es imposible.
Aun así, no deja de ser extraño que los gobiernos representativos tuviesen que esperar hasta las últimas décadas de siglo XX para abordar el problema. Probablemente, se deba (al menos en parte) a que los propios votantes tienden a subestimar los costes de las campañas electorales y no están dispuestos a dedicar recursos públicos substanciales a dicho propósito. Elegir gobiernos, es, no obstante, una empresa onerosa, aunque el pueblo sea reacio a admitir las consecuencias de este hecho. Más extraordinario es todavía que la teoría política haya descuidado tanto la cuestión de los gastos electorales. John Stuart Mill fue una de las pocas excepciones y su obra apenas ha tenido continuidad (297). Con tanta atención centrada sobre la ampliación del derecho de voto (o en la crítica marxista del carácter «formal» de la «democracia burguesa»), el pensamiento político fracasó al estudiar los aspectos complejos de la elección, esa institución aparentemente tan sencilla.
Definición de aristocracia electiva
Podemos comprobar ahora cómo la dinámica de la selección y de las limitaciones cognoscitivas suelen conducir a la elección de representantes percibidos como superiores a los que les eligen. Pero el concepto de superioridad aquí empleado es un concepto particular de la superioridad y ha de ser definido cuidadosamente. En primer lugar, cuando decimos que un candidato debe ser considerado superior para ser elegido, no nos referimos a un juicio global de su personalidad. Para elegir a una persona, los votantes no tienen que creer que la persona sea mejor en todos los aspectos; pueden detestar uno o incluso la mayor parte de sus rasgos de carácter. Los razonamientos anteriores se limitan a mostrar que los votantes, si han de elegir a un candidato, deben considerarlo superior a la luz de alguna cualidad o conjunto de cualidades que consideren de relevancia política.
En segundo lugar, las limitaciones cognoscitivas y de la selección únicamente tienen relación con la superioridad percibida (la situación es diferente, por supuesto, en lo que concierne a la riqueza). Los candidatos deben destacar, pero eso no supone que deban sobresalir por criterios racionales o universales. Deben ser percibidos como superiores de acuerdo a los valores dominantes de la cultura. Medidos según criterios racionales, universales, la percepción (culturalmente condicionada) de lo que constituye lo mejor bien puede ser errónea o inadecuada. Pero esto es una digresión. La afirmación que se presenta aquí no es que las elecciones tiendan a seleccionar a los «verdaderos» aristoi. Los representantes electos sólo han de ser percibidos como superiores, es decir, han de mostrar un atributo (o un conjunto de ellos) que, por un lado, sea valorado positivamente en un determinado contexto, y que, por el otro, no lo tengan el resto de los ciudadanos, o no en el mismo grado.
De aquí se desprenden dos consecuencias. En primer lugar, el principio electivo no garantiza que la verdadera excelencia política quede seleccionada (una vez más, si por «verdadera» entendemos conforme a criterios racionales y universales). Las elecciones operan sobre la base de una percepción cultural relativa acerca de lo que constituye un buen gobernante. Si, por ejemplo, los ciudadanos creen que las habilidades oratorias ofrecen un buen criterio de excelencia política, efectuarán su opción política siguiendo tal criterio. Está claro que no hay garantía de que las dotes del discurso público sean un buen indicio de capacidad para gobernar. La naturaleza repetitiva de las elecciones introduce, desde luego, una medida de objetividad: los votantes pueden llegar a descubrir a través de la experiencia que los criterios que emplearon en las elecciones anteriores condujeron a un gobierno que resultó ser extraordinariamente malo o incompetente, y pueden cambiar esos criterios en las próximas elecciones. La repetición hace de las elecciones un proceso de aprendizaje mediante el cual los votantes pueden aprender el valor político de sus criterios de selección. Aun así, el hecho sigue siendo que en cada nueva ocasión optan por lo que perciben como superioridad política relevante, y basan también su percepción actual sobre la experiencia previa.
En segundo lugar, no hay nada en la naturaleza del método electivo que garantice la selección de élites en el sentido general (en oposición al político) que le diera Pareto. Aunque las formulaciones de Pareto no dejan de ser ambiguas en este punto, su concepto de élites parece implicar criterios universales. En su Tratado de sociología general, el término «élite» se aplica a los que tienen el mayor grado de «capacidad» en su esfera de actividad:
Supongamos, entonces, que en toda esfera de actividad humana cada individuo tiene asignado un índice que constituye una señal de su capacidad, de un modo muy similar al que se otorgan las notas en los exámenes escolares de las diferentes asignaturas […] Al hombre que haya logrado amasar millones — honesta o deshonestamente, cualquiera sea el caso — le asignaremos un 10. Al que gane miles, un 6 […] Formemos entonces una clase con los que tengan índices más altos en su esfera de actividad y daremos a esa clase el nombre de élite (298).
Pareto es muy cauteloso a la hora de despojar a su concepto de élite de cualquier dimensión moral. Explica, por ejemplo, que un hábil ladrón que sea venturoso en lo que emprende recibirá un índice alto y, en consecuencia, pertenecerá a una élite, mientras que un ladrón insignificante, incapaz de eludir a la policía, obtendrá una calificación baja. Pero dejando de lado las consideraciones éticas, las élites de Pareto están aparentemente definidas por criterios universales. La jerarquización o gradación que define quién pertenece a una élite la hace, en el pasaje citado, el propio sociólogo («al hombre que haya hecho millones […] nosotros le asignaremos un 10. Al hombre que haya ganado miles le asignaremos 6»), que es por definición un observador exterior. Por lo tanto, lo que define a una élite no es lo que una sociedad percibe como la encarnación del éxito o de la excelencia en cada campo de actividad, sino lo que el sociólogo contempla como tal (299). Si se toma el término «élite» en el sentido de Pareto, las limitaciones al conocimiento y a la selección ya mencionada no prueban entonces que el método electivo favorezca necesariamente a las élites. Los votantes eligen lo que perciben como ejemplo de preeminencia, pero, en cualquier ámbito, sus criterios determinados culturalmente pueden ser erróneos si los comparamos con criterios del tipo empleado por Pareto. Volviendo al ejemplo de la habilidad para hablar en público, los votantes no sólo pueden estar equivocados al pensar que tal característica indica talento político; puede ocurrir también que consideren buen orador a alguien que no sería considerado como tal por un sociólogo o por un experto en retórica. La clave en el razonamiento aquí presentado no reside en distinguir entre el valor moral o el éxito en actividades, aunque sea inmoral (en realidad, hay todas las razones para creer que los votantes emplean criterios éticos); consiste en diferenciar entre la superioridad percibida y la superioridad definida por criterios universales. El principio electivo conduce naturalmente a la selección de los primeros, no de los segundos.
Debe mencionarse, por último, que los atributos que en un determinado contexto dan la impresión de superioridad con toda probabilidad tienen existencia objetiva. Como el problema de los votantes es encontrar criterios que les capacite para distinguir entre candidatos, lo más probable es que empleen rasgos fácilmente discernibles para llegar a su opción. Si la presencia o ausencia de esos rasgos fuese dudosa, los rasgos serían inútiles en el proceso de selección y, de entrada, no habrían sido adoptados. En otras palabras, aunque los votantes puedan muy bien estar equivocados en su creencia de que las dotes oratorias son un buen indicio de habilidad política y puedan también errar en su concepción de lo que signifique ser un buen orador, es improbable que yerren en la percepción de que, en lo relativo a hablar en público, el candidato X posea una característica que otros no tienen. Este último elemento es de gran importancia, ya que significa que, para ser elegidos, los candidatos han de poseer realmente algún atributo que los distinga de sus conciudadanos. La superioridad de los candidatos (la evaluación positiva de sus atributos distintivos) es meramente percibida o subjetiva, pero las diferencias entre ellas han de ser objetivas. En otras palabras, las elecciones seleccionan superioridades percibidas y diferencias reales.
Dada esta definición particular de superioridad, cabe preguntarse si sigue estando justificado hablar de la naturaleza «aristocrática» de la elección. El término es desde luego convencional y podría ser sustituido por cualquier otro («elitista», por ejemplo) siempre y cuando tengamos en cuenta el proceso exacto que denota: la selección de representantes diferentes y percibidos como superiores a quienes los eligen. El adjetivo «aristocrático» se emplea aquí sobre todo por razones históricas.
Los razonamientos expuestos ofrecen, al menos en parte, una explicación del fenómeno que los demócratas atenienses, Aristóteles, Guicciardini, Harrington, Montesquieu y Rousseau tenían en mente cuando sostenían que la elección es inherentemente aristocrática. Los antifederalistas americanos también emplearon el término «aristocrático» para indicar la falta de similitud entre los electores y los elegidos, por lo que es otra razón para mantenerlo. El único punto esencial del razonamiento desarrollado aquí es, sin embargo, que, por razones que pueden ser descubiertas y comprendidas, la elección por su propia naturaleza no puede tener como resultado la selección de representantes que se parezcan a sus electores.
Las dos caras de la elección: los beneficios de la ambigüedad
No obstante, del mismo modo que las elecciones tienen indudables aspectos no igualitarios y no democráticos, contienen también innegables aspectos igualitarios y democráticos, siempre y cuando todos los ciudadanos tengan derecho de voto y todos sean elegibles legalmente para cargos. En un sistema con sufragio universal, las elecciones dan a todo ciudadano igual voz en la elección de representantes. En esto, los más humildes y pobres tienen el mismo peso que los más ricos y distinguidos. Y lo que es más importante, todos tienen la misma porción de poder para despachar a los que gobiernan al final de sus mandatos. Nadie puede negar la existencia de este doble poder de selección y rechazo y sería un absoluto sofisma el intentar reducirlos a mera insignificancia. El hecho fundamental sobre las elecciones es que son simultánea e indisolublemente igualitarias y no igualitarias, aristocráticas y democráticas. La dimensión aristocrática merece en verdad una particular atención, ya que se tiende a olvidar o se atribuye a causas erróneas. Esta es la razón por la que en lo que antecede se ha resaltado dicho aspecto. Esto no supone, en absoluto, que la parte igualitaria o democrática de la elección tenga una importancia menor o sea menos real que la no igualitaria o no democrática. Espontáneamente tendemos a buscar la verdad última de un fenómeno político en un sólo rasgo o propiedad. Sin embargo, no hay razón para suponer que una institución presente una sola propiedad decisiva. Por el contrario, la mayoría de las instituciones políticas generan simultáneamente una serie de efectos a menudo muy diferentes entre sí. Tal es el caso de la elección. Corno Jano, la elección tiene dos caras.
Entre los teóricos políticos modernos, Carl Schmitt parece ser el único autor en percibir la doble naturaleza de la elección. Schmitt escribe:
En comparación con el sorteo, como dicen, con razón, Aristóteles y Platón, la designación por elección es un método aristocrático. Pero en comparación con el nombramiento por una instancia superior, o con una determinación en vías hereditarias, puede aparecer como algo democrático. En la elección se encuentran las dos posibilidades [In der Wahl liegen beide Möglichkeiten]; puede tener el sentido aristocrático de una elevación del mejor y del jefe, o el sentido democrático de la designación de un agente, comisario o servidor; el elector puede aparecer frente al elegido como subordinado o como supraordinado; la elección puede ser un medio, tanto del principio de representación como del de la identidad […] Es preciso discernir qué sentido tiene la elección en la realidad [in der Wirklichkeit]. Si ha de dar base a una representación auténtica, entonces es un medio para el principio aristocrático; si significa tan sólo la designación de un comisario dependiente [eines abhängingen Beauftragten], entonces puede considerársela como un método específicamente democrático (300).
Este pasaje sólo puede ser comprendido a la luz de la distinción de Schmitt entre identidad y representación, los dos principios que pueden constituir el contenido político de una constitución («la elección puede servir al principio de representación, al igual que al de identidad»). Schmitt describe los principios como dos polos conceptuales opuestos dentro de los cuales entran todas las constituciones actuales. Toda constitución, argumenta Schmitt, presupone cierta concepción de la unidad del pueblo. Para poder actuar, un pueblo debe ser considerado unificado en un sentido u otro. Identidad y representación son las dos concepciones extremas de lo que hace de un pueblo un agente unificado. El principio de identidad descansa sobre la idea de que el pueblo «pueda ser capaz de actuación política, ya en su realidad — por virtud de una homogeneidad [Gleichartigkeit] fuerte y consciente a consecuencia de firmes fronteras naturales, o por cualesquiera otras razones— y entonces es una unidad política como magnitud real — actual en su identidad inmediata — consigo misma» (301). Cuando un grupo de individuos tiene la fuerte sensación de ser similar de un modo particularmente importante, el grupo se convierte en una comunidad capaz de acción política. Su unidad es espontánea; no se impone sobre ellos desde fuera. En tal caso, dado que los miembros de la comunidad se perciben a sí mismos como similares en lo fundamental, establecen instituciones que tratan de igual modo a todos los miembros. Pero, sobre todo, como se consideran compartiendo esencialmente la misma naturaleza, tienden a abolir, tanto como sea posible, toda diferencia entre gobernantes y gobernados. En este sentido, según Schmitt, el principio de identidad constituye la base de la democracia y ha hallado su más profunda expresión en Rousseau. «Democracia — escribe Schmitt — es la identidad entre gobernantes y gobernados [Herrscher und Beherrschten], entre los que mandan y los que obedecen» (302). En su forma más pura, la democracia no es compatible con la representación. No obstante, la democracia no excluye necesariamente una diferenciación funcional entre gobernantes y gobernados. Lo que sí excluye es
Que en un Estado democrático la distinción entre dominar y ser dominado, gobernar y ser gobernado esté basada en diferencias cualitativas o dé lugar a ellas. En democracia, la dominación y el gobierno no pueden basarse en la desigualdad y, por lo tanto, tampoco en ninguna superioridad de los que dominan o gobiernan, ni en el hecho de que los gobernantes sean de algún modo cualitativamente mejores que los gobernados (303).
Los gobernantes pueden tener un papel especial o posición diferente de la ocupada por los gobernados, pero la posición no puede ser nunca reflejo de su naturaleza superior. Si están autorizados para gobernar, se debe únicamente a que expresan la voluntad del pueblo y han recibido su mandato.
«El principio contrapuesto [el de representación] parte de la idea de que la unidad política del pueblo como tal nunca puede hallarse presente en identidad real, y por eso tiene que estar siempre representada personalmente por hombres» (304). La persona del representante en cierto sentido sirve para hacer presente algo que no está realmente presente (a la unidad política del pueblo, en este caso). El órgano del pueblo únicamente se unifica mediante una persona o institución externa a él. Puede pensarse aquí en el Leviatán de Hobbes, que confiere (desde arriba) la unidad política y la mediación a lo que en principio no es más que una multitud dispersa. Entendido de este modo, el principio de representación tiene, según Schmitt, una variedad de implicaciones. Basta con indicar aquí cómo el representante, que por definición es externo al pueblo, es independiente de él y no puede atarse a su voluntad (305).
Schmitt supo percibir, por lo tanto, la naturaleza dual de las elecciones. Por extraño que parezca, no llegó a ser consciente, sin embargo, de que, según su propia definición de democracia — un sistema basado en la identidad entre gobernantes y gobernados —, las elecciones inherentemente comportan un elemento no democrático: que no pueden producir semejanza o parecido entre gobernantes y gobernados. Su discurso relaciona más bien la dualidad de las elecciones con la forma legal y constitucional de la relación entre electores y elegidos. La elección, razona, puede ser un método democrático si los elegidos son considerados «agentes, procuradores o sirvientes», o sea, si son tratados como «delegados dependientes». Esto implica, sin embargo, que las elecciones aristocráticas si los representantes son independientes en el sentido que le da la teoría constitucional al término, que no están obligados por instrucciones o mandatos imperativos. El término empleado en el pasaje (abhängigen Beauftragten) pertenece al vocabulario convencional de la teoría constitucional. Para Schmitt, la elección potencialmente o es democrática o es aristocrática (in de Wahl liegen beide Möglichkeiten). Una o la otra se realizan por la disposición constitucional que regula la relación entre electorado y representantes en la realidad (in der Wirklichkeit). En otras palabras, Schmitt no considera que las elecciones tengan realmente ambos componentes, sin tener en cuenta la relación constitucional entre elegidos y electores. Incluso si los representantes no están obligados por mandatos, las elecciones son democráticas en el sentido de que dan a todos los ciudadanos la misma voz en la selección y cese de los representantes. En el caso contrario, aunque los representantes estén obligados por mandatos o instrucciones, las elecciones tienen carácter aristocrático, ya que los representantes no pueden ser similares a sus electorados. No pueden ser el pueblo en miniatura, sintiendo, pensando y actuando espontáneamente como todo el pueblo. Y probablemente sea esto lo que llevó a abogar a los partidarios del gobierno representativo con más tendencia democrática por la práctica de mandatos e instrucciones. Querían que los representantes estuvieran limitados por disposiciones legales para contrarrestar los efectos de su inevitable falta de semejanza.
Aun así, la teoría de Schmitt sigue siendo crucial para la comprensión de las elecciones en la medida en que ubica el principio fundamental de la democracia en la semejanza o parecido entre gobernantes y gobernados. Schmitt percibe con gran perspicacia que uno de los más poderosos atractivos de la democracia está en la idea de similitud entre gobernantes y gobernados, incluso aunque no sea consciente de que la propia naturaleza de la elección impide tal semejanza.
Es probable que la forma específica del componente aristocrático de la elección tenga que ver con el excepcional éxito de esta forma de designar gobernantes. En la distribución de cargos públicos, la elección favorece a individuos o grupos dotados de rasgos distintivos valorados positivamente. Pero las elecciones presentan primero la notable propiedad de que, excepción hecha de la influencia de la riqueza, el método no predetermina qué rasgos otorgan una ventaja en la competición por los cargos. Aun presuponiendo que el pueblo fuese consciente del efecto aristocrático, cualquier ciudadano puede esperar beneficiarse algún día de dicho efecto como resultado de las transformaciones sociales, ya sean éstas en la distribución de rasgos entre la población, en los juicios culturales o de valores, o en ambos.
Además, en un contexto particular (por ejemplo, considerando como algo fijo la distribución de rasgos entre la población y los juicios de valor allí presentes), la presencia simultánea de componentes elitistas e igualitarios contribuye a asegurar un amplio y estable consenso a favor de la utilización del método electivo. En cualquier sociedad o cultura, hay habitualmente grupos que se distinguen por su riqueza o por algún rasgo de valor que no poseen otros grupos. Tales élites generalmente ejercen una influencia desproporcionada en relación con su número. Su apoyo, consecuentemente, es de particular importancia para el sistema y la estabilidad de las instituciones. Como el método electivo tiende de facto a reservar funciones representativas para esas élites, es bastante probable que reciba su apoyo y aprobación una vez que dichas élites hayan captado la naturaleza aristocrática del procedimiento. Como hemos visto, las ventajas de la riqueza pueden ser mitigadas o incluso abolidas, pero aun cuando el efecto de la riqueza queda anulado completamente, el procedimiento electivo seguirá favoreciendo a los grupos que posean una característica distintiva juzgada de modo favorable. Inevitablemente, una u otra característica repercutirá sobre la opción política, ya que no se pueden eliminar las limitaciones cognoscitivas ni las de las selecciones.
La inevitable limitación de la distinción también permite cierta flexibilidad y deja un margen de incertidumbre, aún dentro de los límites de una cultura concreta. En un contexto cultural específico, no todos pueden esperar que su cualidad distintiva sea juzgada favorablemente, pero la cultura no determina tampoco inequívocamente una única cualidad que el pueblo considere como positiva. Por lo tanto, diversas élites pueden confiar en que se juzgue favorable su rasgo distintivo o al menos intentar conseguir ese resultado. El método electivo es capaz, por ende, de atraer simultáneamente el apoyo de una serie de élites diferentes.
Por último, hasta quienes, en un contexto determinado, no se ven como poseedores de ninguna característica favorable, no dejan de ser conscientes (o al menos siempre pueden ser inducidos a ello) de que su voz es igual que la de los demás en la selección y cese de los gobernantes. Pueden llegar a tomar consciencia también de que tienen el poder de arbitrar entre diversas élites en la competición por cargos públicos. En consecuencia, y debido a su naturaleza dual, la elección otorga a tan comunes ciudadanos poderosas razones para respaldar su uso.
La combinación de elección y sufragio universal constituye incluso lo que puede calificarse como un punto de equilibrio argumentativo. Imagine una situación en la que ciudadanos comunes (como los definidos con anterioridad), sabedores de que las elecciones reservan los cargos políticos a personas superiores a ellos, demandan un nuevo método de selección, uno que asegure mayor igualdad en la distribución de cargos, o un mayor grado de semejanza entre gobernantes y gobernados. Los partidarios del método existente pueden aducir que si, en condiciones de sufragio universal y sin requisitos legales específicos, el electorado decide elegir predominantemente a élites, la responsabilidad recae sobre los votantes, incluyendo a los ciudadanos corrientes. Es improbable que los ciudadanos comunes insistan en que el poder de elegir ciudadanos se otorgue a una autoridad distinta del pueblo. De modo similar, si una determinada élite reclama un procedimiento distributivo que le otorgue una mayor porción de cargos de la que obtiene por el sistema electivo, el contraargumento es fácil. Se puede replicar que tener una autoridad externa arbitrando la petición por los cargos entre varias élites es el arreglo más prudente, ya que ninguna podrá concederse a sí misma un mayor porcentaje de cargos (o a imponer un procedimiento que conduzca a tal resultado) sin arriesgarse a provocar la oposición de los otros. Como dice Guicciardini, que probablemente fue de los primeros en señalarlo, dejar que los que no tienen acceso a cargos arbitren entre élites en competencia es una solución aceptable, ya que evita el conflicto abierto entre ellas. Así que en ambos casos de protesta contra el sistema electivo, se pueden movilizar poderosos argumentos para restaurar la situación inicial.
Esto nos lleva de nuevo a la idea de la constitución mixta. La constitución mixta fue definida como una mezcla de elementos monárquicos, aristocráticos (u oligárquicos) y democráticos, cuya combinación fue considerada causa de asombrosa estabilidad (306). Dejando de lado la dimensión monárquica, la elección puede calificarse, por analogía, como una institución mixta.
Hay que resaltar que las dos dimensiones de la elección (la aristocrática y la democrática) son objetivamente verdaderas y ambas acarrean consecuencias significativas. Demócratas bienintencionados, pero quizá cándidos, cuando no sencillamente ignorantes del aspecto aristocrático, siempre están buscando nuevos argumentos para probar que sólo cuenta la dimensión igualitaria. Pero siempre habrá un estudio empírico que demuestre que los representantes pertenecen, sobre todo, a determinados y distinguidos estratos de la población y que esto influye en sus decisiones, mostrando con ello la falsedad de cualquier nuevo argumento presentado por los piadosos demócratas. A la inversa, los partidarios del realismo y la desmitificación, ya saluden o deploren el hecho, tampoco lograrán nunca probar convincentemente que el aspecto igualitario es pura ilusión. No cabe duda de que el debate seguirá produciéndose.
Ambas dimensiones no sólo son igual de reales; son inseparables. Contrariamente a la constitución mixta, que era una estructura compleja que abarcaba una serie de elementos, la elección por el pueblo es una operación simple que no puede dividirse en sus componentes (307). Sus dos propiedades están tan férreamente entrelazadas que posiblemente no puedan escindirse una de la otra. Ni las élites ni los ciudadanos corrientes están en posición de retener la propiedad que les es favorable, ni de deshacerse de la otra, ya que ninguna de las dimensiones está encarnada en una institución distinta. Además, las propiedades igualitarias y no igualitarias al constituir las dos caras de una única e indisoluble operación, permiten percibir el procedimiento electivo como completamente democrático o como completamente aristocrático dependiendo de cómo se mire.
En un pasaje de la Política, que puede ser interpretado de varias maneras, Aristóteles escribe:
En la constitución bien mezclada, debe parecer que existen ambos regímenes (el democrático y el oligárquico) y ninguno de los dos en particular [dei d‘en te politeia te memigmene kalos amphotera dokein einai kai medeteron], y que basa su salvación en sí misma, y no fuera; en sí misma, no porque sean mayoría los que la quieren (pues esto puede ocurrir también en un régimen malo), sino porque en absoluto querría otro sistema ninguno de los partidos de la ciudad (308).
Una de las posibles interpretaciones de este complejo pasaje es que una constitución está «bien mezclada» si puede ser percibida simultáneamente como democrática y oligárquica, o ni de un modo ni del otro, porque entonces, demócratas y oligarcas serán capaces de encontrar en ella lo que buscan y por lo tanto apoyar la constitución por igual.
La elección es tal vez una de esas instituciones en las que la mezcla es tan completa que tanto las élites corno los ciudadanos pueden hallar lo que quieren. Puede que la ambigüedad de la elección sea la clave de su excepcional estabilidad.
La elección y los principios del derecho natural moderno
Como hemos visto, el triunfo de la elección como método de selección de gobernantes debe mucho, históricamente, a la concepción moderna del derecho natural, que se desarrolló a partir de autores como Grocio, Hobbes, Pufendorf, Locke y Rousseau. Sin embargo, cuando se compara con los principios del derecho natural moderno, la naturaleza aristocrática de la elección, tal y como se define y se expone aquí, parece suscitar dos problemas relacionados entre sí.
La concepción moderna del derecho natural se basa en la idea de que todos los seres humanos comparten un elemento esencial de igualdad, ya se denomine voluntad, razón o conciencia. La teoría del derecho natural moderno reconoce que muchas desigualdades en cuanto a fuerza, habilidad, virtud o riqueza diferencian a los seres humanos, pero sostiene que ninguna de esas desigualdades da por sí misma a los que son superiores en un aspecto u otro el derecho a gobernar a los demás (309). Dada la igualdad fundamental entre los seres humanos, el derecho a gobernar sólo puede proceder del libre consentimiento de aquellos sobre quienes se vaya a ejercer el poder. Sin embargo, cuando las propiedades intrínsecas de la elección son tales que los gobernados sólo pueden seleccionar a sus gobernantes entre ciertas categorías de la población ¿puede seguir hablándose de libre consentimiento? Además, si es cierto que la elección conduce necesariamente a la selección de individuos que son de algún modo superior, ¿no se colige que en un sistema electivo sean esas cualidades superiores lo que otorgan parte del poder sobre los demás?
En respuesta al primer problema, hay que indicar que las limitaciones de distinción y relieve no acaban con la libertad de los votantes. Supone meramente que los votantes son capaces de elegir a individuos que 1) poseen un rasgo distintivo, 2) que éste es juzgado favorablemente y 3) que proporciona un criterio de selección política. No obstante como se acaba de señalar, sólo el primer elemento (la existencia de un rasgo distintivo) es un hecho objetivo, determinado por distribución estadística de cualidades en una población determinada. Los otros dos elementos (valoración positiva del rasgo en cuestión y su empleo como criterio de selección) son decisiones del electorado. Así que los votantes son libres de elegir entre personas que presenten cualidades lo suficientemente escasas como para ser perceptibles. Su libertad está limitada, pero no abolida. No sólo cualquiera puede ser elegido en un contexto particular (al contrario que con el sorteo), sino que, dentro de los límites trazados por tal contexto objetivo, cualquiera puede parecer superior a los demás en un aspecto u otro. Podrá ser elegido entonces en un sistema electivo, mientras los demás juzguen la característica distintiva de la persona positivamente y la conviertan en su criterio de selección propio. Como el método electivo no establece límites objetivos a lo que va ser juzgado favorablemente y sirva como criterio, los votantes conservan bastante libertad.
La respuesta al segundo problema tiene que ver con consideraciones diferentes. Decir que en un sistema electivo sólo los que son objetivamente diferentes y percibidos como superiores pueden llegar a posiciones de poder, no es lo mismo que decir que sólo individuos objetivamente superiores pueden llegar al poder. En el segundo caso, los individuos deberían su posición de poder a su superioridad; en el primero, lo que les conduce a ella es la percepción de su superioridad o, dicho de otro modo, el juicio que las otras personas hacen de su característica distintiva. En un sistema electivo, aunque un individuo pueda resaltar en todos los aspectos, no será elegido si sus cualidades no son percibidas como superiores por sus conciudadanos. Por lo tanto, el poder no se confiere por los propios rasgos distintivos, sino por el acuerdo de otros sobre qué rasgos constituyen una superioridad.
En consecuencia, la naturaleza aristocrática de la elección puede ser compatible con los principios fundamentales del derecho político moderno. Esta compatibilidad, sin embargo, sólo se consigue realmente si se cumple una condición esencial: los votantes han de tener la libertad de determinar qué cualidades valoran positivamente y elegir entre esas cualidades la que consideren como criterio adecuado para la selección política. Es preciso distinguir, de un lado, entre las limitaciones puramente formales de la diferencia objetiva y la superioridad percibida, de otro, los contenidos de los rasgos distintivos y de los criterios del juicio. Las limitaciones formales son compatibles con los principios del derecho moderno a condición de que el contenido particular de la superioridad sea una cuestión de libre elección. No va en contra de los principios del derecho natural moderno que los representantes pertenezcan predominantemente a determinadas categorías de la población, mientras (y esta es la condición esencial) esas categorías no estén predeterminadas objetivamente, sino libremente elegidas por el electorado.
Está claro que esta libertad de opción respecto al contenido de la preeminencia sólo se logra de modo imperfecto en los gobiernos representativos contemporáneos. En realidad, tampoco se consiguió nunca en el pasado. A este respecto, el argumento aquí defendido no se suma a las justificaciones en defensa del estatus; más bien apunta en dirección a los cambios requeridos en los gobiernos representativos con el fin de alinear la elección con los principios formativos que presidieron su establecimiento.
El primero y el más importante de los cambios atañe al papel de los recursos económicos en las elecciones. Aunque los imperativos de distinción y relieve no contravienen las normas del derecho político moderno, no hay duda de que sí lo hace el imperativo de la riqueza. El motivo, sin embargo, no es que haya algo en la riqueza que la haga especialmente indigna para su uso como criterio de selección de gobernantes. Se trata más bien de que, si la ventaja de que gozan los candidatos más ricos (o las clases pudientes a las que estén inclinados a dirigirse los candidatos en sus peticiones de fondos) deriva del coste de difundir información, entonces, la superioridad de la riqueza otorga el poder por sí misma, y no porque los votantes opten por ella como su criterio de selección. Podemos imaginarnos una situación en la que los votantes valoren la riqueza en particular y decidan libremente adoptarla como criterio de selección. Pueden creer que es probable que los ricos sean mejores gobernantes que los pobres porque, por ejemplo, hay a menudo una correlación entre riqueza y educación. En tal caso, si la riqueza es elegida libremente como la superioridad apropiada, no se violan los principios del derecho moderno. Así que el primer cambio requerido es la eliminación del efecto de la riqueza sobre la elección. Los modos más obvios para avanzar hacia ese objetivo son limitar los gastos electorales, una aplicación estricta de los límites y la financiación pública de las campañas electorales. No obstante, experiencias recientes parecen mostrar que tales arreglos son insuficientes. Presentan también una serie de dificultades técnicas y parece que ningún gobierno representativo, ni siquiera entre los actuales, ha solucionado el problema de modo satisfactorio. Aun cuando si el efecto distorsionante de la riqueza no se presta a una fácil eliminación completa, la dirección general de los cambios requeridos está bastante más clara.
Sería preciso un segundo cambio, pero sus consecuencias prácticas son menos evidentes. El método electivo, como hemos visto, está abierto por sí mismo a cambios en los rasgos distintivos que pueden servir de criterios selectivos. La historia muestra que efectivamente en los dos últimos siglos ha habido cambios. Diferentes tipos de élites se han sucedido en el poder (310). A la luz de las exigencias del derecho natural la apertura a los cambios es uno de los méritos de la elección. Es condición necesaria para que los ciudadanos sean capaces de elegir libremente el tipo de superioridad que quieren seleccionar. No obstante, la apertura a los cambios no es en este caso suficiente para asegurar la libertad de elección. Las variaciones, como hemos visto en los tipos de élites seleccionadas durante los doscientos últimos años, parecen ser sobre todo el resultado de los avances sociales, económicos y tecnológicos. Sin embargo, la libertad de elección no está asegurada si el contenido específico de la superioridad está únicamente determinado por factores y circunstancias externos. Los rasgos distintivos de quienes son elegidos deben ser el resultado, en la medida de lo posible, de una opción consciente y deliberada del electorado.
Hay que indicar, no obstante, que aun efectuándose esos cambios, el procedimiento electivo descartaría algo: a saber, que los representantes sean similares a sus electorados. Los representantes electos han de tener necesariamente una característica valorada positivamente y que les distinga de quienes les eligen y que les haga superiores a ellos. La idea democrática de similitud entre gobernantes y gobernados ha demostrado tan poderoso atractivo desde finales del siglo XVIII, que puede no carecer de importancia demostrar que es incompatible en principio con el procedimiento electivo, aunque se transforme de la forma que sea.
En un sistema electivo, la única cuestión posible concierne al tipo de superioridad que ha de regir, pero si se pregunta: «¿Quiénes son los aristoi que deben gobernar?», el demócrata se dirige al pueblo y que éste decida.
Notas
292 Debemos señalar una excepción. Carl Schmitt es probablemente el único autor contemporáneo en el que hallamos una consideración de la naturaleza aristocrática de las elecciones. No obstante y como veremos, Schmitt atribuye esta característica a factores externos al propio proceso electivo. Su contribución, con toda su importancia en algunos aspectos, no arroja luz sobre la naturaleza de las elecciones.
293 Para una buena y sintética representación del concepto de igualdad de oportunidades en la moderna filosofía de la justicia, véase W. Kymlicka (1990): Contemporary Political Philosophy. An Introduction, Oxford, Oxford University Press, pp. 55 y ss. [ed. cast.: Filosofía política contemporánea, Barcelona, Ariel, 1995.]
294 Según el «principio de indiscernibilidad», formulado por primera vez por Leibniz: dos seres no pueden ser estrictamente idénticos en todos los aspectos.
295 Volveremos a este punto en el Capítulo 5.
296 Los primeros estudios sobre los efectos de la preeminencia establecieron que influían elementos causales (las personas están más inclinadas a imputar la causa del fenómeno X al fenómeno A, más que a B, C o D, si A, por cualquier motivo es más destacado — de mayor relieve, más conocido, etc. que B, C o D). Sin embargo, posteriormente ha quedado demostrado que los efectos de la preeminencia van bastante más allá de la atribución de causas. Véase S. E. Taylor y S. T. Fiske (1978): «Salience, attention, and attribution: top of the head phenomena», en L. Berkowitz (ed.), Advances in Experimental Social Psychology, vol. II, Nueva York, Academic Press; véase también S. E. Taylor, J. Crocker, S. T. Fiske, M. Sprintzen y J. D. Winkler (1979): «The generalisation of salience effects», en Journal of Personality and Social Psychology, volumen 37, pp. 257-368.
297 Ante las peculiares características de la política británica decimonónica (corrupción descarada: los candidatos compraban votos y pagaban los gastos de transporte de los votantes — véase el Capítulo 3 —), Mill tenía sin duda todos los motivos para estar especialmente alerta respecto al fenómeno de los gastos electorales. No obstante, su pensamiento va más allá de la corrupción y las peculiaridades del sistema británico. Escribió, por ejemplo: «No sólo se debe requerir del candidato que gaste poco y limitadamente en la elección, sino que no se le debe permitir>. Considerations on Representative Government (1861), en H. B. Acton (ed.), Utilitarianism, Liberty, Representative Government, Londres, Dent & Sons, 1972, p. 308 [ed. cast.: Del Gobierno representativo, Madrid, Tecnos, 1994]. Mill también ahogaba por la financiación pública de los gastos electorales.
298 Vilfredo Pareto (1 9 16): Traité de Sociologie Générale, cap. XI § 2027-31 en Oeuvres Complétes, 16 vols., publicadas bajo la dirección de G. Busino, Ginebra, Droz, 1968, Vol. XII, pp. 1296-7.
299 El carácter puramente objetivo o universal de lo que define a una élite no está completamente claro en el conjunto de la obra de Pareto. Parece deducirse, en lo principal, de la definición contenida en el Tratado de sociología general. En una obra anterior, sin embargo, Pareto había definido las élites como sigue: «Esas clases representan una élite, una aristocracia (en el sentido etimológico de aristos = el mejor). Mientras el equilibrio social es estable, la mayoría de los individuos que componen esas clases aparecen muy dotados de determinadas cualidades — independientemente de que sean positivas o negativas —, que garantizan el poder», V. Pareto, Les Systèmes Socialistes (1902-3), en Oeuvres Complètes, vol. V, p. 8. Si las élites son definidas por las cualidades que «garantizan el poder» en una sociedad particular, desaparece el carácter objetivo o universal de la definición.
300 C. Schmitt (1928): Verfassungslehre, § 19, Múnich, Dunker & Humblot, p. 257.
301Schmitt, Verfassungslehre, § 16, p. 205.
302 Ibid, § 17, p. 235.
303 Ibid.
304 Ibid, § 16, p. 205.
305 Ibid, p. 212.
306 Véase el Capítulo 2.
307 Recordemos que, en los modelos de constitución mixta, cada una de las tres dimensiones estaba encarnada en un órgano distinto: el cónsul (o el rey, en el sistema inglés, que también ha sido considerado modelo de gobierno mixto) encarnaba el elemento monárquico; el Senado (o Cámara de los Lores) el aristocrático; y la asamblea (o Cámara de los Comunes) el democrático.
308 Aristóteles, Política, IV, 9, 1294b 35-40.
309 Aquí es donde radica la diferencia crucial entre la concepción antigua de la justicia (como, por ejemplo, en Aristóteles) y la concepción moderna del derecho natural. Para Aristóteles, ciertas características, alcanzadas por uno mismo u otorgadas por la naturaleza, conceden a los que las poseen un título para gobernar e imponer su voluntad sobre los demás, aunque en una ciudad no sea prudente ni esté justificado por completo reservar los cargos exclusivamente a quienes estén en posesión de tales características. Determinadas personas tienen derecho a gobernar a otras, dice Aristóteles, porque acceden o consiguen acercarse más a la excelencia y florecimiento de la naturaleza humana. La divergencia fundamental que separa a Aristóteles de Grocio, Hobbes, Pufendorf o Locke atañe a la cuestión acerca de qué es lo que otorga ese derecho a gobernar e imponer su voluntad sobre los demás. Los teóricos del derecho natural moderno mantienen que ninguna cualidad particular da a una persona el derecho a gobernar sobre los demás. El derecho necesariamente debe ser otorgado externamente, mediante el consentimiento de los otros.
310 Volveremos a este punto en el Capítulo 6.
Continua…