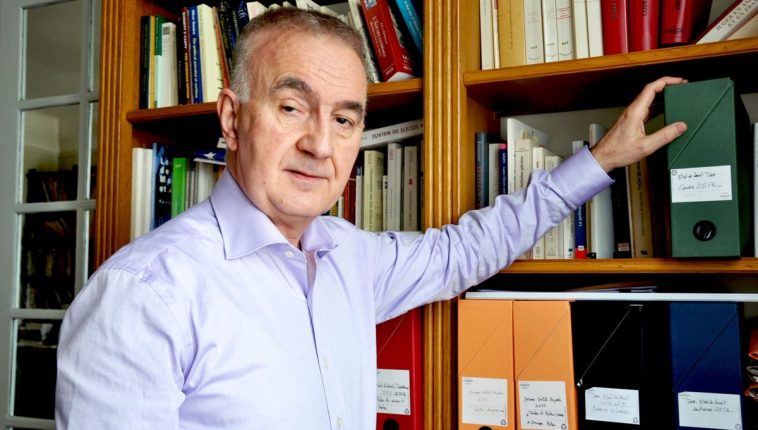LOS PRINCIPIOS DEL GOBIERNO REPRESENTATIVO – CAPÍTULO I
BERNARD MANIN
Versión de Fernando Vallespín
Alianza Editorial, 1998.
O índice, o Agradecimiento e a Introducción já foram publicados e estão aqui. Segue abaixo o Capítulo I.
CAPÍTULO I
DEMOCRACIA DIRECTA Y REPRESENTACIÓN: LAS SELECCIÓN DE CARGOS PÚBLICOS EN ATENAS
El gobierno representativo no da un papel institucional al pueblo reunido en asamblea. Es lo que más obviamente lo distingue de la democracia de las ciudades-estado de la Antigüedad. Sin embargo, un análisis del régimen ateniense, el ejemplo más conocido de democracia clásica, muestra que otra característica (comentada con menos frecuencia) separa igualmente la democracia representativa de la llamada democracia directa. En la democracia ateniense, muchos poderes no estaban en manos del pueblo reunido en asamblea. Ciertas funciones eran ejecutadas por magistrados electos. Pero particularmente singular es que la mayor parte de los cometidos que no realizaba la asamblea era asignados a ciudadanos seleccionados por sorteo. En cambio, en ninguno de los gobiernos representativos de los últimos dos siglos se utilizó el sorteo para asignar ni el mínimo poder, fuese soberano o ejecutivo, central o local. La representación sólo se ha asociado con el sistema de elección, a veces combinado con la herencia (como en las democracias constitucionales), pero nunca con el sorteo. Un fenómeno tan coherente y universal debe llamar la atención y, en efecto invitar al escrutinio.
A diferencia de la ausencia de asamblea popular, esto no puede explicarse sólo por las limitaciones materiales. Al explicar las razones por las que los gobiernos representativos no dan ningún papel a la asamblea de ciudadanos, los autores habitualmente se refieren al tamaño de los estados modernos. Sencillamente, en entidades políticas del tamaño de los estados modernos, más grandes y más populosos que las ciudades-estado de la Antigüedad, no es posible reunir a todos los ciudadanos en lugar para deliberar y tomar decisiones como un único órgano. Inevitablemente, por tanto, las funciones del gobierno son ejecutadas por un número de individuos inferior a la totalidad de los ciudadanos. Como hemos visto, la imposibilidad práctica de reunir a todo el pueblo no fue la principal motivación de aquellos fundadores de estas instituciones, como Madison o Siéyès. El hecho sigue siendo que el tamaño mismo del Estado moderno tiene como efecto hacer materialmente impracticable que el pueblo reunido en asamblea tuviera algún papel en el gobierno. Además, puede haber contado algo en el establecimiento de sistemas puramente representativos. Por otro lado, no pudo ser el tamaño de los estados modernos lo que impulsara el rechazo del sistema del sorteo. Incluso en estados grandes y densamente poblados es técnicamente factible emplear el sorteo para seleccionar un pequeño número de sujetos para que se integren en un órgano mayor. Independientemente del tamaño del órgano, el sorteo siempre hará posible extraer de él a un grupo de individuos tan reducido como se quiera. Como método de selección no es impracticable; de hecho, el sistema judicial aún lo emplean regularmente en la actualidad para constituir jurados. Así que ese uso exclusivo de la elección puede proceder solamente de puras restricciones prácticas.
En la actualidad, prácticamente no se considera el uso político del sorteo (10). Durante mucho tiempo el sorteo no tuvo lugar en la cultura política de las sociedades modernas, y ahora tendemos a considerarlo como una costumbre algo estrafalaria. Sabemos, por supuesto, que fue empleado en la antigua Atenas, y ese hecho es comentado ocasionalmente, aunque casi siempre en tono de asombro. De hecho, el que los atenienses pudieran adoptar tal procedimiento parece ser el mayor enigma. Sin embargo, tal vez convenga invertir el punto de vista habitual por el que la cultura del presente constituye el centro del mundo. Podría ser mejor preguntar: «¿Por qué no practicamos el sorteo y, sin embargo, nos llamamos demócratas?».
Se puede, por supuesto, objetar que no hay gran cosa que aprender de una pregunta así y que su respuesta es obvia. El sorteo, se puede aducir, selecciona a cualquiera, sin importar quién, incluyendo a quienes no tienen aptitudes especiales para gobernar.
Es, por consiguiente, un método manifiestamente defectuoso, y su desaparición no exige mayor explicación. Se trata, no obstante, dudas acerca de la validez de la conclusión. Los atenienses, a quienes en general no se les consideraba ingenuos en cuestiones políticas, debían de ser conscientes de que el sorteo designaba a gente indiscriminadamente, y, aun así, continuaron empleando el sistema durante otros doscientos años. No es un descubrimiento reciente el hecho de que el sorteo comparta el riesgo de elevar a ciudadanos incompetentes a cargos públicos. El riesgo de la incompetencia en el cargo era el mismo en Atenas que en la política de nuestros días. Además, de creer a Jenofonte, el propio Sócrates ridiculizaba el nombramiento de magistrados por sorteo basándose en que nadie elige por ese método a los pilotos de barco, los arquitectos o los flautistas (11). Esto significa, no obstante, que la cuestión que debemos plantearnos es si los demócratas atenienses realmente no tenían respuestas cuando se enfrentaban a esas objeciones. Es posible que viesen en el sorteo ventajas que, a la luz de todas las consideraciones, creyesen que pesaban más que tan gran desventaja. Es también posible que hubiesen encontrado modos de preservarse del riesgo de la incompetencia a través de arreglos institucionales suplementarios. En lo que concierne al sorteo, en modo alguno está claro que el peligro de la incompetencia tuviese la última palabra. No podemos juzgar que este método de selección es defectuoso y destinado a desaparecer hasta haber analizado cuidadosamente cómo se empleaba en Atenas y cómo lo justificaban los demócratas.
En cualquier caso, independientemente de las razones de la desaparición del sorteo, permanece el hecho crucial de que la democracia ateniense lo empleaba para cubrir ciertos cargos, mientras que los regímenes representativos no lo consideraron en absoluto. La diferencia difícilmente puede dejar de tener consecuencias en lo relativo al ejercicio del poder, el modo de su distribución y las características de quienes gobiernan. El problema estriba en identificar con precisión las diferencias. Así que, si queremos arrojar luz sobre una de las mayores diferencias entre gobierno representativo y democracia «directa», hemos de comparar los efectos de la elección con los del sorteo.
En los análisis de los gobiernos representativos lo típico es contrastar la elección con la herencia. Tal punto de vista está, en parte, justificado: los gobiernos electos reemplazaron directamente a los gobiernos hereditarios, y no hay duda de que, al hacer de la elección la base principal de la legitimidad política, los fundadores de nuestras repúblicas representativas modernas estaban, ante todo, rechazando el principio de la herencia. Lo que, desde luego, caracteriza a los sistemas representativos modernos es el hecho de que en ellos el poder no es hereditario (en cualquier caso, no esencialmente). Pero lo que también les distingue, aunque reciba menos atención, es la completa ausencia de la utilización del sorteo en la asignación de las funciones políticas ejercidas por un número restringido de ciudadanos. Puede que el contraste entre elección y sorteo revele un aspecto del gobierno representativo que sigue estando oculto mientras el sistema hereditario sea su único punto de diferenciación.
Conviene estudiar el uso del sorteo en Atenas no sólo porque el sorteo sea uno de los rasgos característicos de la democracia «directa», sino también porque los atenienses lo empleaban junto con la elección, lo que hace que sus instituciones encajen particularmente bien en una comparación entre ambos métodos. Además, la reciente publicación de un excelente estudio de la democracia ateniense, notable tanto por su amplitud como por su precisión, ha arrojado nueva luz sobre estos puntos (12).
La democracia ateniense confiaba a ciudadanos seleccionados por sorteo la mayor parte de las funciones no desarrolladas por la asamblea popular (ekklesia) (13). Ese principio se aplicaba sobre todo a las magistraturas (archai).De lo aproximadamente 700 cargos de magistrados que formaban la administración ateniense, unos 600 eran cubiertos por sorteo (14). Las magistraturas asignadas por sorteo (kleros) eran habitualmente colegiadas (15). El mandato en el cargo era de un año. No se permitía que los ciudadanos ocupasen una magistratura más de una vez, y, aunque podían ser nombrados para una serie de magistraturas diferentes a lo largo de su vida, el calendario para rendir cuentas (no se podía acceder a un nuevo cargo sin haber rendido cuentas del anterior) suponía que, en la práctica, ninguna persona podía ejercer de magistrado por dos años consecutivos. Todos los ciudadanos con treinta años cumplidos (unas 20.000 personas en el siglo IV) y que no estuviesen bajo la pena de amimia (privación de los derechos civiles) podían acceder a una magistratura (16). Aquellos cuyos nombres habían sido extraídos por sorteo debían someterse a una investigación (dokimasia) antes de poder ocupar el cargo. En la prueba se examinaba si estaban legalmente cualificados para ser magistrados; y también se comprobaba que el comportamiento con sus padres había sido satisfactorio, si había pagado sus impuestos y si habían realizado el servicio militar. La prueba tenía igualmente aspectos políticos: un individuo conocido por sus simpatías oligárquicas podía ser rechazado. Pero en modo alguno trataba la dokimasia de cribar la incompetencia, y habitualmente era un mero trámite (17).
Aun así, el sistema ateniense sí que ofrecía ciertas salvaguardias contra los magistrados a los que el pueblo juzgaba como malos o incompetentes. En primer lugar, los magistrados estaban sometidos al constante control de la asamblea y de los tribunales. No sólo debían rendir cuentas (euthynai) al dejar el cargo, sino que en cualquier momento de su mandato, cualquier ciudadano podía presentar acusaciones en su contra y demandar su suspensión. En las asambleas principales (ekklesiai kyriai), las votaciones sobre los magistrados eran puntos obligatorios del orden del día. Cualquier ciudadano podía entonces proponer un voto de censura contra un magistrado (fuese elegido por sorteo o por elección). Si el magistrado perdía la votación, era suspendido inmediatamente y su caso remitido a los tribunales, sobre los que recaía entonces la responsabilidad de absolverlo (tras lo cual retomaba sus funciones) o de condenarlo (18).
Como estos arreglos eran del conocimiento común, todos los ciudadanos sabían de antemano que, de llegar a ser magistrados, tendrían que rendir cuentas, contemplar la posibilidad constante de ser recusados y cumplir el castigo si el caso les fuese desfavorable. Sin embargo, y esto merece particular atención, sólo eran introducidos en la máquina de la lotería, la kleroteria, los nombres de los que deseaban ser tenidos en cuenta. El sorteo no se efectuaba entre todos los ciudadanos de treinta años o más, sino solamente entre los que se habían ofrecido como candidatos (19). En otras palabras, cuando se sitúa la selección de magistrados por sorteo en su contexto institucional, parece mucho menos rudimentaria de lo que hoy se suele suponer. La combinación entre la naturaleza voluntaria de tal servicio y el conocimiento previo de los riesgos que comporta tenía que conducir en realidad a una autoselección entre los magistrados potenciales. Aquellos que no se consideraban aptos para ocupar un puesto con éxito, podían fácilmente evitar ser seleccionados; en efecto, tenían fuertes incentivos para hacerlo así. Todo el arreglo, por tanto, brindaba a cualquier ciudadano que se juzgase apto para un cargo la oportunidad de acceso a la magistratura. Cualquiera que aprovechase la oportunidad se exponía al juicio prácticamente constante de los demás, pero juicio sólo se efectuaba a posteriori, después de que el candidato ya hubiese empezado a actuar en su cargo. Aparte del azar, lo único que determinaba el acceso al cargo era la evaluación que cada candidato efectuase de sí mismo y de sus capacidades. En el caso de las magistraturas electivas, por otro lado, era el juicio de los otros lo que abría el camino al cargo público. Consecuentemente, ese juicio no sólo se ejercía a posteriori, como en las magistraturas asignadas por sorteo, sino también a priori, o sea antes de que los candidatos tuviesen oportunidad de ponerse a prueba (al menos los candidatos que no habían ejercido cargos previos).
Como ocurría con las magistraturas cubiertas por sorteo, los cargos electivos también eran controlados constantemente por la asamblea. Todo ciudadano de más de treinta años podía presentarse para un cargo electivo. No obstante, había varias diferencias entre las magistraturas electivas y las asignadas por sorteo. En primer lugar, aunque los cargos electivos eran iguales para las dos, anuales, una persona podía ser reelegida para el mismo cargo varias y sucesivas veces; el mandato no estaba limitado. En el siglo V, Pericles fue elegido general (strategos) durante más de veintes años.
El más famoso de los generales del siglo IV, Foción, estuvo en el cargo cuarenta y cinco años. Además, los atenienses reservaban la designación por elección para las magistraturas en las cuales la competencia se juzgaba vital. Entre éstas estaban generales y altos cargos administrativos militares a partir del siglo V y los principales cargos financieros creados o reformados en el IV (particularmente el tesorero del fondo militar y los administradores del «Teórico» y el interventor financiero) (20). Los cargos electivos eran también los más importantes: la conducción de la guerra y la gestión financiera afectaba más a lo que sucedía en la ciudad que cualquier otra función. (Atenas estuvo, de hecho, en guerra durante la mayor parte del siglo V; los períodos de paz fueron la excepción.) Finalmente, en los cargos electivos, más que en las magistraturas cubiertas por sorteo, era donde había más personas eminentes.
En el siglo V fueron elegidos generales los políticos más influyentes (Temístocles, Arístides, Cimón, Pericles). La práctica era hablar de oradores y generales (rhetores kai strategoi) al mismo tiempo. Aunque los oradores no eran cargos públicos, eran los que llevaban el mayor peso en la asamblea. Asociar oradores y generales, por tanto, sugiere que, en determinados aspectos, se consideraba que pertenecían al mismo grupo, al que en la actualidad se podría calificar como de «líderes políticos». En el siglo IV se atenuó la asociación entre oradores y generales, y la categoría de oradores vino a asociarse más con las magistraturas financieras, que eran también electivas. Además, se produjo un cambio social en torno a la Guerra del Peloponeso: mientras que los generales y los políticos influyentes del siglo V pertenecían a antiguas familias de la aristocracia terrateniente (Cimón, por ejemplo, procedía de la famosa familia Lakiad, mientras que Pericles estaba emparentado con el clan Alcmaionid), en el siglo IV se tendía a reclutar a los líderes políticos entre familias ricas con buena posición, cuyas fortunas eran más recientes y procedentes de talleres con esclavos como mano de obra (21). A lo largo de toda la historia de la democracia ateniense, hubo, por consiguiente, cierta correlación entre el ejercicio de cargos políticos y la pertenencia a élites políticas y sociales.
En general, los magistrados (electros o seleccionados por sorteo) no ejercían poderes políticos de importancia; eran sobre todo administradores y ejecutivos (22). Preparaban el orden del día de la asamblea (probouleuein), llevaban a cabo las investigaciones preliminares de los procesos (anakrinein), convocaban y presidían los tribunales y ejecutaban las decisiones tomadas por la asamblea y los tribunales (prostattein, epitattein). Pero no disponían de lo que se consideraban poderes decisorios (to kyrion einai): no tomaban las decisiones políticas cruciales. Ese poder pertenecía a la asamblea y a los tribunales. A este respecto, el contraste con los representantes políticos modernos es evidente. Además, si en su calidad de presidentes los magistrados establecían los órdenes del día de los órganos de toma decisión, lo hacían a petición de ciudadanos corrientes y presentaban las mociones expuestas por éstos para su discusión. El poder de hacer propuestas y tomar la iniciativa no era privilegio de cargo alguno, sino que en un principio pertenecía a cualquier ciudadano que lo quisiera ejercer. Los atenienses tenían una expresión concreta para denotar a los que tomaban iniciativas políticas.
Una persona que presentaba propuestas ante la asamblea o iniciase procedimientos ante los tribunales era llamada ton athenaion ho boulomenos hois exestin (cualquier ateniense que quiera de entre los que pueden) o, en breve, ho boulomenos (cualquiera que quiera). El término podría traducirse como «el que llega primero», aunque carecía de connotaciones peyorativas en boca de los demócratas.
En realidad, el ho boulamenos era el personaje clave en la democracia ateniense (23). Podía, efectivamente, ser cualquiera, al menos en principio, pero es de esto precisamente de lo que se enorgullecían los demócratas. «Me culpas – replicó Esquines a uno de sus oponentes – de no comparecer siempre ante el pueblo; ¿e imaginas que tus oyentes no van a detectar que tu crítica se basa en principios ajenos a la democracia?» En las oligarquías, no hablan todos los que desean, sino sólo los que tienen autoridad (en men tais oligarchiais Duch ho boulomenos, all’ho dynasteuon demegorei); en las democracias, quien quiera y cuando quiera puede hablar (en demokratiais ho boulomenos kai otan auto dokei) (24). Probablemente, sólo una reducida minoría osaba adelantarse y dirigirse a la asamblea, limitándose la vasta mayoría a escuchar y votar (25). En la práctica un proceso de autoselección limitaba el número de los que tomaban iniciativas, pero el principio de que cualquiera que lo desease tenía la misma capacidad de presentar una propuesta a sus conciudadanos y, más en general, dirigirse a ellos (isegoria) constituía una de los más elevados ideales de la democracia (26).
En cualquier caso, los magistrados no tenían el monopolio de la iniciativa política y su poder estaba, en términos generales, estrictamente limitado. Así pues, hay, como observa Hansen, un elemento de ignorancia deliberada, de sofistería, incluso, en los comentarios que Jenofonte atribuye a Sócrates. Al ridiculizar la práctica de seleccionar magistrados por sorteo sobre la base de que nadie elegiría mediante ese método a un piloto de barco, un arquitecto o un flautista, Sócrates estaba ignorando deliberadamente la importante cuestión de que, en una democracia, no se suponía que los magistrados fuesen pilotos (27). Pero no acaba aquí la cuestión, ya que las magistraturas, en sentido estricto, no eran los únicos cargos designados por sorteo. La mayoría de los estudios históricos optan por discutir las implicaciones del empleo del sorteo en la democracia ateniense sólo en relación con la designación de magistrados (28). No obstante, dado que los magistrados disponían sólo de poderes limitados y que las responsabilidades de las magistraturas cubiertas por sorteo eran menos que las cubiertas por elección, tal opción tiene el efecto de minimizar la importancia del sorteo en Atenas. Por sorteo también se asignaban funciones mucho más importantes que las de esas magistraturas.
Los miembros del consejo (boule) también eran nombrados por sorteo por un período de un año, y ningún ciudadano podía ser miembro del consejo más de dos veces en su vida. El consejo tenía 500 miembros mayores de treinta años. Cada uno de los 139 distritos de Ática (los demos) tenía derecho a determinado número de escaños en el consejo (el número iba en proporción con la población del demo). Cada demo nombraba un número de candidatos superior a los escaños a cubrir (no está claro si se empleaba el sorteo en esta fase inicial del proceso de selección). Luego se sorteaba entre los candidatos de cada demo para obtener el número requerido de consejeros. Los días de sesión del consejo, la ciudad pagaba a sus miembros. Aristóteles consideraba el pago por actividad políticas, así como la participación en la asamblea, los tribunales y las magistraturas un principio esencial de la democracia. En Atenas, el principio también se aplicaba al consejo (29).
Ser miembro del consejo equivalía legalmente a una magistratura y, como casi todas las magistraturas (arche), era colegiada. No obstante, las distinguían determinadas características. En primer lugar, sólo el consejo podía acusar a sus miembros: una vez acusados, los consejeros eran procesados en los tribunales, pero previamente el consejo tenía que votar si debían comparecer ante los tribunales (30). Y lo que es más importante, la boule constituía la magistratura más decisiva (malista kyria), como escribe Aristóteles, ya que elaboraba el orden del día de la asamblea y llevaba a cabo sus decisiones (31). Mientras que las actividades de las otras magistraturas estaban conectadas con los tribunales, el consejo estaba vinculado directamente a la ekklesia. En el consejo se deliberaba acerca de qué propuestas (probouleumata) iban a ser consideradas en la asamblea. Algunas propuestas se elaboraban hasta el detalle; otras quedaban más abiertas, invitando a que se presentasen mociones desde el hemiciclo sobre problemas particulares. Aproximadamente la mitad de los decretos votados en la asamblea parecen de hecho haber sido ratificaciones de medidas precisas presentadas por el consejo; la otra mitad procedían de propuestas presentadas directamente ante la asamblea (32). El consejo tenía además importantes competencias en el campo de los asuntos exteriores. Recibía a todos los embajadores y decidía si presentarlos o no ante la asamblea, negociando primero con ellos antes de remitir los resultados de las conversaciones al pueblo en forma de probouleuma. El consejo también desempeña importantes funciones militares, siendo responsable, en particular, de la marina y de la administración marítima. Finalmente, tenía su papel en la supervisión de la administración pública, incluyendo las muy importantes finanzas; con lo que ejercía un grado de control sobre las otras magistraturas.
Por consiguiente, la boule, que era nombrada por sorteo, ocupaba una posición central en el gobierno de Atenas. Puede que su papel no fuese el de piloto, pero, desde luego, no era subordinado.
No obstante, para evaluar el sorteo en toda su importancia en la democracia ateniense, debemos abordar otro órgano: los heliastai. Cada año, 6.000 personas eran seleccionadas por sorteo entre un grupo de voluntarios de mayores de treinta años. Lo ciudadanos cuyos nombres había salido en el sorteo prestaban el juramento heliástico, prometiendo votar de acuerdo con las leyes y decretos de la asamblea y del consejo, para decidir de acuerdo con su propia conciencia sobre casos no cubiertos por la ley, y prestar imparcial atención a la defensa y a la acusación (33). A partir de ese momento y por espacio de un año, esos ciudadanos formaban el órgano de los heliastai. Al ser mayores que los ciudadanos que formaban la asamblea y, por ello, supuestamente más sabios y más experimentados, significaba que gozaban de un estatus especial (34). Era entre los heliastai donde se reclutaba a los miembros de los tribunales populares (dikasteria) y, en el siglo IV, los nomothetai.
Los días que los tribunales celebraban sesión, cualquiera de los heliastai que lo desease podía presentarse fuera de la sala por la mañana. Los jueces y jurados (dikastai) precisos para la jornada eran nombrados por sorteo entre los presentes. Nótese otra vez la naturaleza voluntaria de la participación. Como varios tribunales celebraran sesiones a la vez, otra lotería determinaba (al menos en el siglo IV) en qué tribunal tenía que actuar cada unos de los jueces (35).
Dependiendo de la gravedad de las cuestiones a tratar, los tribunales podían estar compuestos de 501, 1.001, 1.501 ó más dikastai (36). Los dikastai recibían dietas por valor de tres óbolos (que, como hemos visto, equivalía aproximadamente a medio jornal). La mayoría de los tribunales estaban formados por pobres y ancianos (37).
El término «tribunales» puede ser potencialmente engañoso en cuanto a las funciones así asignadas por sorteo, por lo que ahora hemos de entrar más en detalle. El hecho es que los tribunales desarrollaban importantes funciones políticas. A menudo se dirimían mediante arbitraje, entrando sólo en juego los tribunales si las partes apelaban la decisión. Muchos casos penales también eran tratados fuera de los tribunales populares (los asesinos, por ejemplo, eran juzgados por el aerópago). Eran, por tanto, los juicios políticos la principal actividad de los tribunales populares (38). Esos juicios no eran una excepción. En realidad, constituían un importante elemento del gobierno diario.
Ese era sobre todo el caso en las acciones penales por ilegalidad (graphe paranomon). Cualquier ciudadano podía presentar una acción por ilegalidad en contra de una propuesta (fuese ley o decreto) presentada ante la asamblea (39). La acusación se presentaba contra una persona nombrada: el particular que había presentado la propuesta ofensiva. Sólo el iniciador era objeto de enjuiciamiento; los ciudadanos no podían ser procesados por los votos emitidos (lo que vuelve a resaltar el estatus especial del acto de iniciación en la democracia ateniense). Y lo que es más importante, nótese que aún se podía presentar demanda de ilegalidad contra el proponente de un decreto o de una ley ya aprobada por la asamblea, aunque lo hubiese sido por unanimidad. Cuando se demandaba por ilegal un decreto o una ley ya aprobados por la asamblea, eran suspendidos inmediatamente hasta que los tribunales emitiese sus veredicto. La acción por ilegalidad tenía, consiguientemente, el efecto de supeditar las decisiones de la asamblea al control de los tribunales: toda medida aprobada por la ekklesia podía ser reexaminada por los tribunales con la posibilidad de su derogación si así era solicitado por alguien. Las demandas por ilegalidad se podían presentar además, no sólo por razones técnicas (si, por ejemplo, el proponente estaba bajo pena de atimia), sino también por razones sustantivas (si el decreto o la ley emitida contravenía la legislación vigente). En el siglo IV, las razones sustantivas incluían cualquier conflicto con los principios democráticos básicos inherentes a las leyes. Eso significaba que cualquier propuesta podía ser recurrida por la mera razón de ser perjudicial para el interés público. Hasta este punto, las graphe paranomon otorgaban de una forma bastante sencilla a los tribunales el control político sobre las acciones de la asamblea (40). Parecen haber sido utilizadas con frecuencia: las fuentes sugieren que los tribunales consideraban una al mes (41).
Cuando una propuesta ya presentada ante la asamblea era reexaminada por los tribunales por una acción por ilegalidad, el segundo examen presentaba ciertas características específicas que lo diferenciaban del anterior, lo que explica su mayor autoridad. Para comenzar, había menos diskastai que miembros de la asamblea. Eran mayores y habían prestado juramento. Pero, además de eso, el procedimiento seguido por los tribunales se diferenciaba del de la asamblea. Se dedicaba un día entero a examinar las decisiones que habían sido recurridas por ilegalidad, mientras que durante una sesión de la ekklesia (media jornada) era costumbre tomar una serie de decisiones. El procedimiento de los tribunales era necesariamente de careo, teniendo que defender la propuesta quien la había presentado y atacarla la acusación. Además, ambas partes tenían que tener tiempo para preparar sus casos. La asamblea, por otro lado, podía tomar la decisión sin debate y de inmediato, siempre y cuando nadie objetase la propuesta en cuestión.
Finalmente, las votaciones en la asamblea eran a mano alzadas en todos los casos, salvo algunas excepciones. No se efectuaba un recuento exacto: con una media de 6.000 asistentes, el recuento hubiese exigido mucho tiempo. En los tribunales, en cambio, la regla era la votación secreta (para así limpiar las posibilidades de sobornos y la corrupción) y los votos eran contados con exactitud (42). Así pues, los tribunales, aunque ejercían un papel político propiamente dicho, eran unos órganos que diferían sustancialmente de la asamblea en cuanto a tamaño, composición y métodos de procedimiento.
Al concluir un recurso por ilegalidad, si los dikastai emitían veredicto a favor de la acusación, la decisión de la asamblea era anulada y multado el asambleario que la había iniciado. En algunos casos la multa era mínima, pero podía alcanzar sumas considerables, llegando a endeudar a alguien con la ciudad para el resto de sus días y privándolo de sus derechos civiles (atimia). La posibilidad de incurrir en esa pena tenía una importante consecuencia: mientras, como hemos visto, cualquiera (ho boulomenos) podía presentar una propuesta en la asamblea, todos los miembros eran concientes de que, al hacerlo, corrían un riesgo considerable. Por otro lado el sistema estaba diseñado también para desalentar acusaciones frívolas: si un acusador retira su demanda antes de que los tribunales se hubiesen pronunciado sobre ella, era sentenciado a una multa de 1.000 dracmas y se le prohibía presentar otras. Igualmente y al parecer, como ocurría en el caso de otras acusaciones públicas (graphai), el demandante era objeto de una multa de 1.000 dracmas y amimia parcial si su demanda no lograba una quinta parte de los votos a favor (43).
Los tribunales también examinan denuncias (eisangeliai). Las había de varios tipos. Podían dirigirse contra magistrados acusados de mala administración, en cuyo caso eran interpuestas ante el consejo antes de ser tratadas por los tribunales (eisangeliai eis ten boulen), o contra cualquier ciudadano (magistrados, incluidos) por delitos políticos. En el segundo caso, la denuncia se presentaba primero ante la asamblea (eisangeliai eis ton demon). La noción delito político cubría sobretodo tres tipos de actos: traición, corrupción (aceptar dinero para «mal aconsejar al pueblo de Atenas») e instintos de derrocamiento de gobierno (o de la democracia). No obstante, esas categorías recibían una interpretación ambigua y en la práctica abarcaban una amplia gama de comportamientos. La eisangeliai eis ton demon se empleaba, ante todo, contra generales. Fue el tipo de acción legal utilizada para condenar a muerte a los vencedores de la batalla naval de Arginusas (406/5) por no haber recogido a los supervivientes ni haber honrado a los muertos tras la victoria. Varios generales fueron denunciados por haber perdido batallas o haber llevado campañas infructuosas tales denuncias eran frecuentes: aparece que un de cada cinco generales se vio ante eisangelia en algún momento de su carrera. Finalmente, eran los tribunales los que llevaban a cabo las investigaciones preliminares (dokimasia) de los magistrados antes de acceder al cargo y conocían de sus rendiciones de cuentas (euthynai).
Por tanto, los tribunales populares, cuyos miembros eran seleccionados por sorteos, constituían una verdadera autoridad política. En el siglo IV otro órgano nombrado por sorteo tuvo particular importancia en el gobierno de Atenas, son los nomothetai. Cuando la democracia fue restaurada tras las revoluciones oligárquicas del 411 y del 404, se decidió que a partir de entonces la asamblea ya no aprobaría leyes, sino solo decretos y que las decisiones legislativas se atribuían a los nomothetai. Fue entonces cuando se elaboro en detalle la distinción entre leyes (nomoi) y decretos (psephismata). En el siglo V, ambos nombres eran empleados más o menos indistintamente. Tras la restauración democrática, la ley significaba norma escrita (en el siglo V la palabra nomos podría hacer referencia a una costumbre), que gozaba de mayor validez que un decreto y era aplicable a todos los atenienses (mientras que un decreto podía ser aplicado a un solo individuo). Esas tres características fueron afirmadas explícitamente en una ley definitoria de leyes, adoptada en el 403/2 (44). Otras fuentes muestran que en esa época se añadió una cuarta característica a la definición de ley: validez durante un período indefinido, siendo reservado el término «decreto» para las normas de duración limitada, las que agotan su contenido una vez logrado su propósito (45). En el 403/2 las leyes fueron codificadas y, a partir de entonces, los nomothetai debían decidir cualquier cambio en el código de leyes.
En el siglo IV, por consiguiente, la actividad legislativa adquirió las siguientes formas. Al comenzar cada año, el código de las leyes existentes era presentado a la asamblea para su aprobación. Si la asamblea rechazaba alguna de las leyes en vigor, cualquiera podía proponer una nueva para que ocupase su lugar. Luego, la asamblea nombraba a cinco ciudadanos para defender la ley existente, y ambas partes exponían sus respectivos argumentos ante los nomothetai. Por añadidura, en cualquier momento del año, los ciudadanos podían proponer la abolición de una ley y su sustitución por otra. Si lograban el respaldo de la asamblea, el procedimiento era el mismo que en el primer caso. Por último, se encargaba a seis magistrados (los thesmothetai) mantener bajo constante observación las leyes. Si encontraban alguna ley inválida o que otras entraban en conflicto entre sí (46), llevaban el caso ante la asamblea. Si este órgano lo decidía así, se ponía en marcha el proceso de revisión por los nomothetai. En otras palabras, la actividad legislativa asumía invariablemente la forma de revisión, conservando la asamblea la iniciativa, pero quedando la adopción de la decisión final en manos de los nomothetai tras un procedimiento de careo.
Se la asamblea decidía que había motivo para la revisión, establecía un comité de nomothetai, con un número de miembros acorde con la importancia de la ley (501 era el mínimo, aunque a menudo la cifra era de 1.001, 1.501 o incluso superiores). La mañana del día fijado para la revisión, se sorteaba entre los heliastai el número requerido de nomothetai. Parece ser que, como en el caso de los tribunales, se sorteaba entre los heliastai que se habían presentado ese día. Así, en el siglo IV, las decisiones legislativas correspondían a un órgano diferente a la asamblea y designado por sorteo.
Actualmente, cuando distinguimos entre gobierno representativo y democracia «directa», nos imaginamos habitualmente que en esta última todos los poderes políticos de importancia eran ejercidos por el pueblo en asamblea. Un examen más minucioso del sistema institucional empleado en la antigua Atenas muestra que la imagen es falsa. Incluso dejando de lado las magistraturas, tres instituciones que no eran asamblea, el consejo, los tribunales y los nomothetai, ejercían funciones políticas de primera importancia. Los tribunales del pueblo y el consejo merecen particular atención, ya que ambas instituciones desempeñaron papeles clave a lo largo de la historia de la democracia ateniense. Determinados poderes de los tribunales eran incluso de los considerados como poderes decisivos (kyrion), destacando su capacidad de revocar las decisiones de la asamblea.
En su definición de ciudadanía, Aristóteles colocaba realmente la participación en los tribunales al mismo nivel que la participación en la asamblea. Deja claro que los miembros de los tribunales, al igual que los de la asamblea, tenían «los poderes más decisivos» (kyriotatoi) (47). A la vez, los tribunales, como hemos visto, constituían un órgano claramente diferente de la asamblea. Y lo que es más, en términos de creencias y percepciones, era la ekklesia la considerada como el demos, no los tribunales. Éstos, sin duda, actuaban en nombre de la ciudad (sobre todo en su papel político) y, por lo tanto, en nombre del pueblo de Atenas (ho demos ton athenaion) la ciudad como democracia. Sin embargo, no eran percibidos como el pueblo en sí. No parece haber fuente en la que el término demos denote a los tribunales. Cuando se aplica la palabra a una institución política, nunca lo es en otra referencia que a la asamblea (48).
En cuanto al consejo, pese al hecho de que actuaba en nombre de la ciudad y del pueblo ateniense, tampoco se identificaba nunca con el demos. Se establecía una distinción entre los decretos promulgados por el consejo (boules psephismata), que de hecho gozaban de poderes limitados por sí mismos, y los promulgados por la asamblea, refiriéndose a estos últimos como «decretos del pueblo» (demos psephismata). Además cuando la asamblea se limitaba a ratificar una propuesta presentada por el consejo, la decisión venía precedida por las palabras: «Ha sido decidido por el consejo y por el pueblo…» (edoxe te boule kai to demo). Por otro lado, cuando la decisión tomada procedía de una propuesta originada en la asamblea (con el consejo limitándose a proponer una cuestión en el orden del día como propuesta pendiente), la decisión de la asamblea comenzaba con las palabras: «Ha sido decidido por el pueblo…» (edoxe to demo) (49). En la democracia ateniense, por ende, el pueblo no ejercía todos los poderes; ciertos poderes importantes e incluso parte de los poderes decisivos pertenecían a instituciones que eran de hecho, y así eran percibidas, como no identificables al pueblo. Entonces, ¿qué significa en este caso «democracia directa»?
Cualquiera que insista en que instituciones con el consejo y los tribunales eran órganos de gobierno «directo» está obligado a admitir que lo directo consiste en el modo en el que son reclutados sus miembros, por sorteo, más que en ser idénticos o en estar identificados con el pueblo.
Durante un tiempo se creyó que en Atenas el origen y el significado del sorteo era religioso. Esa interpretación fue expuesta por primera vez por Fustel de Coulanges y luego asumida, con algunas variaciones, por Gustave Glotz (50). Para Fustel de Coulanges, la designación por sorteo era un legado del período arcaico y de la calidad sacerdotal que se concedía a los gobernantes. La realeza Sacerdotal del período arcaico era hereditaria. «Cuando desapareció – escribe Fustel – se buscó un método de elección que no fueran a desaprobar los dioses. Los atenienses, como muchos pueblos griegos, tenían fe en el sorteo. No obstante, no hemos de formarnos una falsa impresión de un proceso que ha sido empleado como objeto de oprobio contra la democracia ateniense. Para los pueblos de la Antigüedad prosigue el sorteo no era azar; el sorteo era la revelación de la voluntad divina» (51).
Para Fustel y Glotz, la interpretación religiosa del sorteo ofrecía una solución a lo que ambos consideraban el principal enigma del proceso, es decir, su carácter extravagante, por no decir absurdo, a la luz del pensamiento político moderno. Glotz escribe: «Designar a los gobernantes por sorteo nos parece hoy en día tan absurdo que nos cuesta imaginar cómo un pueblo inteligente llegó a concebir y mantener tal sistema» (52). Ni Fustel ni Glotz podían concebir que los atenienses empleasen el sorteo por motivos políticos o, para ser más precisos, por motivos cuya naturaleza política aún puede ser evidente para la mentalidad moderna. Como la designación de magistrado por sorteo les resultaba tan alejada del mundo de la política, supusieron que debía pertenecer a un mundo diferente, el religioso. Concluyen que la política para los atenienses tenía que ser diferente de la política de la era moderna, no sólo en cuanto a contenido y orden de prioridades, sino también en lo relativo a su condición ontológica. Conjeturaban que la política para los atenienses debía de ser una mezcla del aquí y ahora y el más allá (53).
Desde luego, la explicación religiosa del uso ateniense del sorteo estaba naturalmente basada en la interpretación de ciertas fuentes. Descansa también en una argumentación por analogía: diversas culturas empleaban el sorteo para buscar señales del mundo sobrenatural. Ahora bien, la teoría fue desafiada en una obra precursora publicada por J. W. Headlam en 1891 (54), y no goza ya de predicamento entre los especialistas actuales (55). «Con todo – escribe Hansen – no hay una sola fuente fiable que testifique claramente que la selección de los magistrados por sorteo tuviera carácter u origen religioso» (56).
Por otro lado, innumerables fuentes presentan el sorteo como rasgo típico de la democracia (57). Y lo que es más, el sorteo es descrito como el método democrático de selección, mientras que las elecciones se consideran más oligárquicas o aristocráticas.
«Lo que quiero decir – escribe Aristóteles – es que se considera democrático la asignación de loas magistraturas por sorteo, como oligárquico que sean electivas, ya que, como democráticas, no deben depender de una calificación adecuada, mientras que, como oligárquicas, sí» (58).
Si duda, nos extrañas la idea de que el sorteo sea democrático oligárquica la elección. Está claro que Aristóteles creía lo contrario ya que lo introdujo en una argumentación sobre uno de los conceptos centrales de la Política, el de la constitución mixta (memigmene politeia).
Pensaba Aristóteles que, sintetizando arreglos democráticos y oligárquicos, se obtenía una mejor constitución que con un régimen puro. Diversas combinaciones entre sorteo, elección y adecuada formación permitían ese tipo de síntesis. Aristóteles llega incluso a sugerir el mejor modo de lograr la mezcla. Se puede, por ejemplo, decidir que las magistraturas deban ser electivas (más que asignadas por sorteo), pero que cualquiera, independientemente de si está bien cualificado para ello, se pueda presentar o votar en las elecciones o ambas cosas. Otra combinación puede consistir en asignar cargos por sorteo pero sólo entre ciudadanos caracterizados por tener la cualificación adecuada. O ciertos cargos se pueden cubrir con elección y otros por sorteo (59). Según el filósofo, esas diferentes combinaciones producen constituciones oligárquicas en ciertos aspectos y democráticas en otros. Para Aristóteles, entonces, la elección no era incompatible con la democracia, pero tomado aisladamente es un método oligárquico o aristocrático, mientras que el sorteo es intrínsecamente democrático.
Para la comprensión del vínculo que los atenienses establecían entre sorteo y democracia, hemos de abordar primero una característica clave de la cultura democrática griega: el principio de rotación en el cargo. Los demócratas no sólo reconocían la existencia de una diferencia de papeles entre gobernantes y gobernados, sino también que, en su mayor parte, ambas funciones no podían ser ejercidas por los mismos individuos al mismo tiempo. El principio cardinal de la democracia no era que el pueblo deba gobernar y ser gobernado, sino que todos lo ciudadanos fuesen capaces de alternarse en ocupar ambas posiciones. Aristóteles define las dos formas que la libertad – «fundamento básico del sistema democrático» – puede adoptar en los siguientes términos: «Un rasgo de la libertad (eleutheria) es el ser gobernado y gobernar alternativamente (en merei archesthai kai archein)» (60). En otras palabras, la libertad democrática no consiste solo en obedecerse a sí mismo sino en obedecer a alguien cuyo puesto se llegará a ocupar algún día.
Para Aristóteles, esta alternancia entre mando y obediencia constituía incluso la virtud o excelencia de los ciudadanos (61).
«Parecía que escribe la excelencia de un buen ciudadano es la de ser capaz de mandar bien y obedecer bien (to dynasthai kai archein kai archesthai kalos)» (62). Y esa doble capacidad, tan esencial para los ciudadanos, se aprendía a través de alternar los papeles. «Se ha dicho, y con bastante razón, que nadie puede mandar bien sino ha obedecido bien (ouch estin eu arxai me archthenta)» (63). La frase empleada por Aristóteles era proverbial. Su origen se atribuye a Solón, lo que da alguna idea de su importancia en la cultura política de Atenas. La expresión «mandar bien» debe ser entendida aquí en su sentido fundamental: ejercer la actividad del mando en su esencia y perfección. En general, se puede asignar legítimamente una tarea a quien sea capaz de ejecutarla a la perfección. Por tanto, la rotación en los cargos confería al mando una base de legitimidad. Lo que daba derecho a gobernar era el hecho de haber estado algún día en la posición contraria.
Se ha señalado a menudo que la rotación refleja una visión de la vida en la que la actividad política y la participación en el gobierno eran las más elevadas formas de excelencia humana, pero alternar mando y obediencia era también un mecanismo para conseguir un buen gobierno. Estaba pensado para producir decisiones políticas acordes con cierto sentido de la justicia, la justicia democrática. Dado que aquellos dan órdenes algún día habrían tenido que obedecerlas, era posible que tuvieran en consideración en sus decisiones las opiniones de los afectados por las mismas. También les capacitaba para visualizar cómo sus órdenes afectarían a los gobernados, ya que sabían, por haberlo experimentado en sí mismo, cómo se siente al ser gobernado y tener que obedecer. Además, los que estaban en los cargos tenían un incentivo para tener en cuenta las opiniones de los gobernados: el hombre que daba órdenes un día desistía de tratar de forma despótica a sus subordinados al saber que al día siguiente él sería el subordinado. Hay que reconocer que la rotación no era más que un procedimiento; no dictaba el contenido de las decisiones ni determinaba lo que eran órdenes justas. Pero el procedimiento mismo conducía a resultados sustancialmente justos, ya que creaba situaciones en las que era posible y prudente para los gobernantes ver, al tomar las decisiones, la situación desde la perspectiva de los gobernados.
En el tratado teórico que Rousseau presenta dos mil años después, la justicia queda garantizada por la universalidad de la ley: todo ciudadano, al votar leyes aplicables tanto a él como a los demás, sería inducido a desear para los otros lo mismo que para él.
En el procedimiento rotatorio, se lograba un efecto similar a través de la sucesión cronológica: los gobernantes tenderían a decidir ponerse en el lugar de sus súbditos, al ser el lugar que conocieron y que volverían a conocer. Los demócratas de Atenas no se limitaban sólo a predicar justicia, exhortando a los que estuvieran en el poder imaginarse a sí mismo en el lugar de los gobernados: les daban las condiciones y las motivaciones para hacerlo.
La rotación era de tal importancia para los demócratas que fue convertida en requisito legal. Aparte de que las relaciones de poder eran reversibles por principio, su reversibilidad era, de hecho, inevitable. Esa era el propósito de las diversas restricciones arriba mencionadas (por ejemplo, que las magistraturas asignadas por sorteo no se pudiesen ocupar durante más de un mandato, o que no se pudiese ser miembro de la boule en más de dos ocasiones).
Esas limitaciones exigían que cada año hubiera que hallar varios centenares de nuevos individuos para ocupar los cargos de magistrados y consejeros. Se ha calculado que, entre los ciudadanos de más de treinta años, uno de cada dos tuvo que ser miembro de la boule al menos una vez en su vida. Asimismo, había rotación de facto reunía a más de una facción de la ciudadanía (una media, como hemos mencionado, de 5.000 entre un total de 30.000 ciudadanos en el siglo IV) por lo que es improbable que en cada ocasión se tratase de los mismos ciudadanos. La asamblea era identificada con el pueblo no porque acudieran todos los ciudadanos, sino porque todos podían acudir y por variar constantemente su composición. En cuanto a los tribunales, hay claras pruebas arqueológicas de que los dikastai variaban sobremanera (64).
Por consiguiente, tanto desde el punto de vista teórico como práctico, la democracia ateniense estaba organizada en gran medida alrededor del principio de la rotación. Este principio fundamental hacía de la selección por sorteo una solución racional: como en cualquier caso un número substancial de ciudadanos ocupaban cargos, un día u otro, se podía dejar en manos del azar el orden de su acceso a los mismos. Como, además, el número de ciudadanos era bastante reducido en relación con el número de cargos a ocupar, el requisito de la rotación hacía el sorteo preferible a la elección. La elección, en realidad, hubiese reducido aún más el número de magistrados potenciales al limitarlo al de las personas que fuesen populares entre sus conciudadanos. Podría decirse que los atenienses no podía permitirse reservar los cargos de magistrados y consejeros a aquellos ciudadanos cuyos iguales considerasen suficientemente capaces o dotados para elegirlos: ese tipo de restricción hubiese impedido la rotación.
Pero hemos de avanzar algo más: entre el principio electivo y el de rotación había un conflicto potencial. El principio electivo comporta que los ciudadanos son libres de elegir a quiénes asignar poscargos. La libertad de elección supone, no obstante, libertad de reelección. Puede que los ciudadanos quieran que la misma persona ocupe un cargo particular año tras año. Ha de asumirse incluso que si un ciudadano tuvo éxito en atraer votos en una ocasión, vuelva a tenerlo en otra. El único modo de conseguir una garantía absoluta de rotación en un sistema electivo es limitando la libertad de elección del electorado mediante la decisión de que determinados ciudadanos no pueden ser elegidos por haberlo sido ya con anterioridad. Puede hacerse, desde luego, pero supone establecer un compromiso entre dos principios que implica consecuencias potencialmente opuestas; la combinación de la rotación obligatoria con la selección por sorteo no presenta, por el contrario, esos riesgos: el requisito rotatorio no genera el riesgo de minimizar la lógica del sorteo. Los atenienses eran conscientes del conflicto potencial entre el principio electivo y el de rotación, por lo que no estaba prohibido ocupar consecutivamente la misma magistratura electiva. El sistema de prohibiciones se aplica solamente a las magistraturas a cubrir por sorteo. En la democracia ateniense, entonces, la designación por sorteo reflejaba, ante todo, la prioridad concedida a la rotación.
Segundo, la combinación de rotación y sorteo procedía de una profunda desconfianza hacia el profesionalismo. La mayoría de los magistrados, y también de los consejeros no eran profesionales, sino sólo ciudadanos corrientes. Los atenienses reconocían en algunos casos la necesidad de posees dotes profesionales especializadas, pero la presunción general era la contraria: reconocían que cualquier función política era realizable por no especialistas salvo que hubiera poderosas razones para pensar lo contrario. La ausencia de expertos o, en cualquier caso, su restringido papel estaba destinada a salvaguardar el poder político de los ciudadanos corrientes (65).
La presunción era que si intervenían profesionales en el gobierno, inevitablemente, lo llegarían a dominar. Es probable que los atenienses sintiesen que, en la toma de decisiones colectivas, el contar con preparación y conocimientos que otros no tuviesen constituía por sí mismo una fuente de poder, dando una ventaja comparativa a quienes poseyesen la preparación sobre quienes careciesen de ella, independientemente de cómo estuviesen definidos sus poderes respectivos por ley. Un consejo de profesionales o magistrados profesionales tendría ascendente sobre la asamblea; la presidencia de expertos en los tribunales habría reducido la importancia de los otros dikastai. Los historiadores afirman con frecuencia que el principal objetivo de la designación por sorteo era el de reducir los poderes de los magistrados (66). Pero se trata de una afirmación ambigua y en cualquier caso aplicable sólo a uno de los modelos del sorteo, el de la selección de los propios magistrados. De hecho, el nombramiento por sorteo no afectaba a la definición formal de poderes o funciones. Los poderes formales de los magistrados estaban, en efecto, limitados, pero eso se debía a que estaban sujetos al constante control de la asamblea y de los tribunales. La selección por sorteo garantizaba en particular que los individuos que servían como magistrados no gozasen de poderes adicionales derivados de su pericia. Es un hecho que al nombrar a los dikastai por sorteo, no se estaba pensando en reducir los poderes formales de los tribunales: eran investidos de un poder que se consideraba explícitamente como decisivo. Por eso es tan importante estudiar los tribunales en cualquier análisis sobre cómo empleaban los atenienses el sorteo.
En los tribunales, el uso del sorteo para seleccionar jueces y la ausencia absoluta de profesionales estaba destinado a garantizar que las voces de los expertos no pesasen más que las de los ciudadanos corrientes.
En último término, los demócratas atenienses percibían un conflicto entre democracia y profesionalidad en cuestiones políticas (67). La democracia consistía en dejar los poderes decisivos en manos de aficionados, el pueblo que los atenienses llamaban hoi idiotai. Los magistrados, llegado el momento de rendir cuentas, alegaban a menudo su falta de experiencia para excusar sus errores (68). Ese tipo de estrategia retórica obviamente presuponía que los que les escuchaban veían como normal y legítimo que los ciudadanos corrientes debían ocupar las magistraturas. Para granjearse el favor público, incluso un orador y líder político de la altura de Demóstenes se presentaría en ocasiones, sobre todo al inicio de su carrera, como «una persona corriente, como uno de vosotros» (idiotes kai pollon humon heis) (69).
El miro que Platón hace narrar a Protágoras expresa indudablemente un elemento clave del pensamiento democrático. Por supuesto, Platón no sentía ninguna simpatía por la democracia y consideraba a Protágoras como un adversario cuyas ideas debía refutar. Pero parece que deja de sentir cierto respeto hacia el amigo sofista de Pericles. Los comentarios que atribuye a Protágoras se ajustan además demasiado bien a la práctica ateniense como para haber sido presentado como una mera caricatura destinada a facilitar la refutación. En el Protágoras, Sócrates expresa su sorpresa de que la asamblea se comporte de modo diferente cuando trata de la construcción de edificios o de barcos que cuando se discute el gobierno de la ciudad (peri ton tes poleos dioikeseon). En el primer caso, la asamblea convoca a constructores de edificios o a carpinteros de barcos y, si alguien que no se considerado experto presume de ofrecer su opinión, la masa se mofa de él y le abuchea. Sin embargo, cuando lo que está bajo discusión son cuestiones generales de la ciudad, «vemos como el hemiciclo es tomado indistintamente por herreros, zapateros y marineros, ricos y pobre, de alta cuna y plebeyos, y nadie piensa en reprenderlos, como hubiese sido antes el caso, por intentar dar consejos son haberse formado en sitio alguno y con maestro alguno» (70). Entonces Protágoras recurre a un mito para defender la práctica ateniense: Zeus dotó de virtud política a todos los hombres, ya que, si la hubiese reservado para algunos, como es el caso de las habilidades técnicas, las ciudades no hubiesen podido sobrevivir; se hubiesen escindido en conflictos, sus miembros se hubiesen dispersado y la humanidad, desaparecido (71). Este mito constituye una defensa del principio de isegoria: en lo que concierne al gobierno, cualquier ciudadano, no importa quién, está suficientemente cualificado para que su opinión al menos merezca ser escuchada.
El sorteo también estaba asociado al principio igualitario, pero este lazo es de más difícil interpretación. Los historiadores contemporáneos disienten sobre la materia. Algunos, como Finley, ven en su práctica una expresión de la igualdad tan cara para los demócratas atenienses (72). Otros se hacen eco de Hansen cuando sostiene que, más que los propios demócratas, fueron sobre todo los autores hostiles a la democracia (Platón, Aristóteles, Isócrates) quienes establecieron un vínculo entre el sorteo y el ideal democrático de igual. Hansel señala también que la visión que esos autores atribuyen a los demócratas no correspondía con la realidad de la democracia ateniense (73).
La argumentación de Hansen es difícil de aceptar y conceptualmente débil. Emplea la distinción moderna entre dos concepciones de la igualdad: igualdad de resultados, en la que los individuos poseen la misma porción de todo, y la igualdad de oportunidades en la que todos comparten la misma línea de partida, pero sólo los méritos individuales determinan la distribución final (74). Hansen demuestra que el concepto de igual por el que en realidad abogaban los demócratas griegos no era el de igualdad de resultados.
Con independencia de lo que pudiera decir Aristóteles, no reivindicaron que todos debían tener la misma participación en todo. Pero el uso del sorteo tampoco apoyaba en igualdad de oportunidades, ya que, obviamente no distribuía el poder según el talento.
Hansen infiere que la única justificación posible habría de ser la igualdad de resultados. Como esa no era la visión de igualdad que propugnaban los demócratas, la conclusión es que los demócratas no defendían el sorteo en nombre de su visión de la igualdad.
La argumentación presupone, no obstante, que la distinción entre igualdad de resultados e igualdad de oportunidades, tal como se entienden en la actualidad, agotan las posibilidades de concebir las concepciones de la igualdad. Desde luego, el talento no formaba parte de la selección por sorteo, pero de ahí no se colige que el sorteo sólo pudiese encarnar la noción de igualdad de resultados. Puede que el empleo del sorteo reflejase un concepto de igualdad que no fuese ni la igualdad de resultados ni la igualdad de oportunidades en un sentido moderno.
De hecho, como reconoce el mismo Hansen, la naturaleza igualitaria del sorteo no sólo se destaca en los textos que son críticos con la democracia o que tienen reservas sobre ella. También aparece en Herodoto, en el famoso debate sobre las constituciones (si bien no se limita a Atenas), y sobre todo en Demóstenes, del que no cabe sospechar que hubiese sido hostil a Atenas ni que estuviese poco familiarizado con la cultura política de la ciudad (75).
Parece entonces que la selección por sorteo era considerada como un procedimiento particularmente igualitario. El problema radica en saber con cuáles de las distintas versiones de la compleja noción de igualdad estaba vinculada.
La cultura griega distinguía entro dos tipos de igualdad: de un lado, la igualdad aritmética, que se alcanzaba cuando los miembros de un grupo recibían porciones iguales (fuesen de bienes, honores o poderes), y, de otro, la igualdad geométrica o proporcional, que se lograba dando a los individuos porciones cuyo valor se correspondía con el de los individuos en cuestión, calculadas según un criterio particular, cualquiera que éste fuese. Para explicarlo de otro modo, si dos individuos, A y B, tenían porciones a y b de un activo particular asignado a ellos, se decía que la igualdad aritmética se obtenía si era igual que b y la geométrica si la proporción de valores entre ambos individuos era igual que la proporción de valores entre las porciones (A/B= a/b).
Platón relaciona el sorteo con el concepto aritmético de igualdad en un pasaje de Las leyes que merece atención porque en él no se rechaza pura y simplemente el sorteo. La posición de Platón sobre la cuestión de la democracia no se reduce a sus enérgicos ataques contenidos en La República. En Las Leyes trata de combinar la monarquía con la democracia o, para ser más precisos, de hallar una vía media entre ambas formas de gobierno (76). Muchos análisis y comentarios han tratado de buscar respuesta a esta variación en el pensamiento político de Platón. No es lugar para entrar en tales discusiones interpretativas, pero ya sea porque Las leyes reflejan una posterior evolución cronológica del pensamiento de Platón, ya porque el diálogo refleje un objetivo distinto del de La república, lo cierto es que en esta última obra Platón no es siempre crítico con la democracia (77). Sin manifestar ningún entusiasmo por el sistema, reconoce que probablemente sea prudente prestar alguna atención a las opiniones e instituciones democráticas. Esto es particularmente evidente en sus comentarios sobre el sorteo. El extranjero en Atenas empieza distinguiendo dos tipos de igualdad: igualdad de «medida, peso y número» e igualdad de «dar a cada cual en proporción con una persona». La primera, señala, se efectúa fácilmente con el sorteo. La segunda, que es más divina y la única formal real de igualdad, requiere la ayuda de Zeus (78). Los fundadores de la ciudad deben pretender primariamente una verdadera justicia en el sentido estricto de la palabra, o sea, justicia proporcional. «Ahora bien – añade el extranjero – es inevitable el servirse de estos nombres en un sentido algo desviado para toda ciudad que no quiera tener que ver con la discordia en ninguno de sus miembros, pues lo acomodaticio y lo indulgente no son, cuando se producen, sino distorsiones hechas contra la más estricta justicia (to epieikes) a lo íntegro y exacto; no hay, pues, más remedio que recurrir a la igualdad basada en el sorteo con miras al posible descontento de los demás (duskolias ton pollon heneka), pero invocando entonces en nuestras preces a la divinidad y a la buena suerte para que enderecen el sorteo hacia lo más justo» (79).
Más sensible hacia la democracia que Platón, Aristóteles asocia igualmente el sorteo al concepto aritmético o numérico de la igualdad (80). Éste también proporciona, en su teoría de la justicia, una elaboración filosófica más detallada de la distinción entre igualdad aritmética o igualdad geométrica o proporcional. Aristóteles considera que la verdadera (y más universal) definición de justicia es la igualdad geométrica, siendo la aritmética simplemente una versión particular de ella, ya que los individuos son reconocidos absolutamente iguales en todo respecto. En efecto, si A y B son considerados absolutamente iguales, (A/B = 1), entonces la aplicación de la justicia proporcional resulta en una distribución por la que a/b = 1, y de ahí la igualdad aritmética a = b (81). Los demócratas, declara Aristóteles, creen que como los ciudadanos son iguales en su respecto (todos son nacidos libres), deben ser iguales en todos los respectos. La concepción democrática de la justicia, por tanto, se reduce, según Aristóteles, a la igualdad aritmética: los demócratas, considerando a los ciudadanos absolutamente iguales, define la justicia como «el hecho de que todos tengan lo mismo numéricamente (to ison echein apantas kat´arithmon)» (82). Aunque su definición constituye una particular versión del verdadero concepto de la justicia, no por ello la tilda Aristóteles de incorrecta. El error de los demócratas, dice, es exagerar las implicaciones de igualdad real: tienen razón en considerar que los ciudadanos son iguales desde un punto de vista particular (su nacimiento libre), pero están equivocados en cuanto a inferir de ello que los ciudadanos son iguales en todos los respectos (83).
Isócrates, por su parte, establece una relación entre el sorteo y la igualdad aritmética y luego inmediatamente rechaza ese concepto de igualdad apoyándose en una argumentación algo rudimentaria: la igualdad aritmética asigna las mismas cosas a los buenos y a los malvados. En su opinión, sólo la igualdad geométrica constituye la verdadera justicia (84).
El problema radica en saber si la asociación del sorteo con la igualdad aritmética estaba justificada o si era un mero argumento descalificador del uso del sorteo por considerar que procede de una concepción inferior de igualdad y de justicia. Esta cuestión se suscita particularmente en relación con el pasaje de Las leyes que acabamos de citar, en el que Platón reconoce que hay que dejar algún espacio a una institución querida por los demócratas. Esto es aún más aplicable a Aristóteles, cuya preocupación no sólo estribaba en establecer y defender el verdadero concepto de justicia, sino en analizar y presentar las diferentes opiniones sobre la justicia reflejadas en las instituciones existentes en un lugar u otro.
Admitimos que, en un sentido, la frase «una porción aritméticamente igual para todos» (to ison echein apantas kat´arithmon) no cubre del todo el uso que en la democracia griega se hacía del sorteo. No obstante, sólo hemos de moldearla algo o concretarla ligeramente para entender cómo Aristóteles pudo verla como descripción razonablemente exacta de la práctica ateniense. Primero, hemos de recordar un punto que ya ha sido tratado pero que ahora adquiere mayor importancia. Los nombres extraídos por sorteo eran sólo de voluntarios. Las personas debían ser «candidatas» o haberse presentado fuera del tribunal por la mañana para que su nombre entrase en la máquina de la lotería. El sistema, en otras palabras, no efectuaba exactamente una distribución entre todos los ciudadanos sin excepción, sino sólo entre los aspirantes a cargo. Si la selección por sorteo se ve en conjunción con el principio de la voluntariedad, surge un punto crucial: la combinación de lotería con voluntariedad refleja el mismo concepto de igualdad que la isegoria (la misma posibilidad de tomar la palabra en la asamblea o presentar una propuesta), que era el valor clave de la cultura política de la democracia. En ambos casos, se trataba de garantizar a cualquiera que lo desease – el «que llega primero» – la oportunidad de desempeñar un papel preponderante en la política.
La presentación aristotélica de la igualdad democrática, al omitir el elemento voluntario, es en cierto sentido incompleta. Aun así, no había una gran diferencia entre el principio de la igualdad aritmética para todos y el de la igualdad aritmética para todos los que deseasen tener un papel político importante. Es más, la expresión aristotélica traducida habitualmente como «una porción igual» era en realidad, en griego, un adjetivo neutro substantivado (to ison), o sea, algo igual. Podría decirse, por tanto, que había alguna justificación para emplear ese «algo» para significar la posibilidad de ejercer poder político, en cuyo caso la dimensión voluntaria estaba incluida en la fórmula aristotélica: era bastante correcto decir que extraer por sorteo facilitaba a todos por igual la posibilidad de ejercer el poder si así lo deseaban.
La noción de «porciones aritméticamente iguales» aplicada al uso del sorteo invita incluso a una ulterior matización. Está claro que, cuando se seleccionaban magistrados, consejeros, o jurados por sorteo, no todos los que se presentaban obtenían una igual porción de poder. Si bien es cierto que la rotación garantizaba a todos los voluntarios que algún día podrían llegar a ocupar los cargos pretendidos, el sorteo en sí mismo (sin consideración de la rotación), en determinadas ocasiones sólo elevaría a algunos de ellos a cargos. A este respecto había una diferencia entre el sorteo y la isegoria. Cualquier ciudadano podía dirigirse a la asamblea y presentar una propuesta si así lo deseaba. Por tanto, el discurso y la iniciativa estaba compartido por igual por todos los que tuvieran interés, aunque no en el caso de los magistrados o jueces, en los que sólo algunas personas accedían al cargo que buscaban. Lo que se distribuía en pie de igualdad no era el poder exactamente, sino la probabilidad (matemática) de acceder al poder.
Los atenienses, por supuesto, no eran conscientes del concepto matemático de la probabilidad, que no fue descubierto hasta el siglo XVII. La idea de que el azar puede ajustarse a la necesidad matemática y que los acontecimientos aleatorios pueden ser susceptibles de cálculo era ajena a la mentalidad griega (85). Ahora bien, no parece fuera de cuestión que aún sin los instrumentos conceptuales adecuados, pensar en el uso político del sorteo llevase a los griegos a una intuición no muy ajena a la noción de posibilidades matemáticamente iguales. En cualquier caso, es cierto que el sorteo tuvo el efecto de distribuir algo igual en cuanto a números (to ison kat´arithmon), incluso si su naturaleza precisa eludía la teorización rigurosa. Como el estado de la matemática no hacía posible distinguir claramente, en la igualdad numérica, la verdadera asignación de igualdad de porciones y la igualdad de probabilidades de obtener el objeto deseado, Platón, así como Aristóteles, se veían naturalmente conducidos a confundir igualdad por sorteo con la igualdad de porciones realmente distribuidas. En ese sentido, pero sólo en él, su caracterización del sorteo fue incompleta.
La igualdad lograda por el uso del sorteo no equivalía ciertamente a la igualdad de oportunidades tal y como la entendemos en la actualidad, ya que no distribuía los cargos de acuerdo con el talento y los esfuerzos. Tampoco era lo mismo que ahora llamamos igualdad de resultados: no proporcionaba a todos porciones iguales. No obstante, esa doble diferencia no prueba que el sorteo no tuviese nada que ver con la igualdad, ya que la igualdad puede asumir una tercera forma, que las teorías modernas de la justicia pasan por alto, a saber, la igualdad de probabilidades de obtener algo.
Es más difícil de explicar por qué Aristóteles veía la elección como una expresión geométrica o proporcional de la igualdad y, por tanto, de la concepción oligárquica o aristocrática de la igualdad. Se puede señalar, por supuesto, que en el proceso electivo los candidatos no tienen igual oportunidad de acceder al cargo, porque su elección depende de las virtudes que tengan a los ojos de sus conciudadanos y porque no todos tienen las cualidades que otros estiman. Aparece por tanto una analogía entre la elección y el concepto aristocrático de la justicia, que asignaría bienes, honores y poderes a cada cual según sus valores contemplados desde un punto de vista particular, Además, la verdadera práctica del sorteo entre los griegos resultaba en que, como hemos visto, las magistraturas electivas iban habitualmente a las clases más altas. Así que es comprensible que se pueda asociar la elección con la oligarquía o la aristocracia. La fórmula de Aristóteles dio expresión a tan intuición.
Desde una perspectiva diferente, sin embargo, en un sistema electivo en el que los ciudadanos tienen libertad de elegir a quien le plazca (como era el caso en Atenas), no hay definición objetiva, fija y universalmente aceptada de lo que constituya valor o mérito político. Cada ciudadano decide, según sus luces, qué características cualifican mejor a un candidato que a otro. La probabilidad de que acceda al cargo dependerá ciertamente de su popularidad; pero al contrario que los criterios invocados generalmente por oligarcas y aristócratas (riqueza o virtud), la popularidad no existe independientemente de la consideración de los otros. No hay, por tanto, razón obvia por la que «el que llega primero» no sea o no se convierta en más popular que los otros candidatos, si así lo decide el pueblo. También se concluye que no hay razón obvia para que, en un sistema en el que las elecciones sean libres, todos los ciudadanos no tengan oportunidad de lograr mayor popularidad.
Establecer las elecciones como un procedimiento aristocrático hubiera exigido demostrar que cuando la gente vota determinados criterios objetivos preexistentes limitan sus opciones y, de hecho, evitan que otorguen sus favores a quienes buenamente deseen.
Aristóteles tampoco proporciona esa prueba, ni explica por qué las magistraturas electivas recaían con mayor frecuencia en las clases sociales más altas. Por tanto su afirmación sobre la naturaleza oligárquica o aristocrática de la elección no era más que una intuición, plausible y profunda, aunque nunca explicada.
Surgen dos conclusiones principales. Primera, en el ejemplo primero de democracia «directa» el pueblo reunido en asamblea no ejercía todos lo poderes. Poderes substanciales, a veces más grandes que los de la asamblea, eran asignados a órganos diferentes y más pequeños. No obstante, sus miembros eran designados principalmente por sorteo. El hecho de que los gobiernos representativos nunca hayan empleado el sorteo para asignar poderes políticos muestra que la diferencia entre el sistema representativo y los sistemas «directos» tiene más que ver con el método de selección que con el número limitado de los seleccionados. Lo que hace representativo a un sistema no es el hecho de que unos pocos gobiernen en lugar del pueblo, sino que únicamente son seleccionados mediante la elección.
Segunda, la selección por sorteo (en contra de lo que todavía se afirma) no era una institución periférica en la democracia ateniense. Daba expresión a una serie de valores democráticos fundamentales: encajaba sin problemas con el imperativo de la rotación en los cargos; reflejaba la profunda desconfianza de los demócratas hacia el profesionalismo político; y, sobre todo, producía un efecto similar al principio democrático supremo de la isegoria, el derecho igualitario a hablar en la asamblea. Esto daba a quien lo deseaba una porción igual del poder ejercido por el pueblo en asamblea. El sorteo garantizaba que cualquiera que buscase un cargo tuviera la oportunidad de ejercer una función que desarrollaba un pequeño número de ciudadanos. Incluso sin poder explicar por qué, los demócratas tenían la intuición de que las elecciones no garantizaban la misma igualdad.
Notas
10 Recientemente, unas cuantas obras han contribuido a recuperar el interés en el uso político del sorteo. Véase, en particular, Jon Elster (1989): Solomonic Judgements: Studies in the Limitations of Rationality, Cambridge, Cambridge University Press, pp. 78-92 [ed. Cast.: Juicios salomónicos, Barcelona, Gedisa, 1991]. Se ha sugerido también que un ciudadano elegido al azar pudiera elegir el candidato de su opción para representar a su circunscripción (véase A. Amar [1984]: «Choosing representatives by lottery voting», en Yale Law Journal, vol. 93). No obstante, en la sugerencia sólo se le otorga un papel limitado: es empleado para seleccionar a un votante, no un representante.
11 Jenofonte, Memorabilia, I, 2, 9.
12 Me refiero a M. H. Hansen (1991): The Athenian Democracy in the Age of demóstenes, Oxford, Basil Blackwell. Se trata de una versión condensada y traducida al ingles de la obra de Hansen mucho más voluminosa publicada originalmente en danés (Det Athenske Demokrati i 4 arh. F. Kr. 6 vols. Copenhague, 1977-81). Hansen aborda principalmente las instituciones atenienses del siglo IV a. C. (desde la segunda restauración de la democracia en el 403-402 hasta su colapso definitivo en el 322). En realidad. Indica que las fuentes para ese período son mucho más abundantes y detalladas que para el siglo V, y resalta que no sabemos realmente mucho sobre cómo funcionaba la democracia ateniense en la era de Pericles. Las historias institucionales que se centran en el siglo V (apoyándose en que fue entonces cuando Atenas alcanzó su apogeo en cuanto a poderío y brillantez artística), así como las que tratan el período que abarca desde la reforma de Efialtes (462) hasta la desaparición definitiva de la democracia (322) como una entidad única están, por tanto, obligados a extrapolar los datos que en realidad están relacionados con el siglo IV. Por su elección de ese período, Hansen evita esa extrapolación, que considera injustificada (The Athenian Democracy, pp. 19-23). Eso no le impide, no obstante, tocar ciertas características de las instituciones del siglo V.
13 Además del libro de Hansen, sobre el sorteo y la elección en Atenas, véanse James Wycliffe Headlam (e.o. 1891): Election by Lot at Athens, Cambridge, Cambridge University Press, 1933; E. Staveley S. (1972): Greek and Roman Voting, Ithaca, Cornell University Press; Moses I. Finley (1973): Democracy Ancient and Modern, New Brunswick, Rutgers University Press [ed. Cast.: Vieja y Nueva democracia, Barcelona, Seix-Barral, 1980] y (1983): Politics in the Ancient World, Cambridge, Cambridge University Press.
14 Entre las cifras no se incluye el Consejo (boule), aunque era una junta de magistrados. De hecho, los poderes del Consejo diferían significativamente de los de las otras magistraturas, por lo que es preferible tratarlos por separado (véase más adelante).
15 La palabra Kleros es un sustantivo cuyo verbo correspondiente es Kleroun (sortear). El hecho de obtener un cargo por sorteo también se indicaba con el verbo lanchano, empleado en el tiempo verbal aoristo, y en ocasiones cualificado con un determinativo: to kuamo lachein (haber sido nombrado mediante sorteo con judías) o, en un período anterior, palo lachein (haber sido nombrado por un sorteo echándolo a suertes con un casco).
16 Las Atenas del siglo IV tenía unos 30.000 ciudadanos que habían alcanzado la mayoría de edad (o sea, que habían cumplido los veinte). Es probable que en el siglo V la cifra fuese de 60.000 (véase Hansen, The Athenian Democracy, pp. 55, 93, 232, 313). Por supuesto, en el número no se incluían mujeres, niños, metecos (extranjeros con ciertos privilegios civiles) ni esclavos. En la actualidad se da una tendencia a exagerar la pequeñez de Atenas. Por supuesto que la ciudad no era grande, comparada con los Estados modernos, pero tampoco era un pueblo.
17 Hansen, The Athenian Democracy, pp. 218 – 20, 239.
18 La asamblea se reunía diez veces al año como ekklesia kyria (una vez cada pritanio, o período de cinco semanas) de un total de cuarenta reuniones anuales.
19 Hansen, The Athenian Democracy, pp. 97, 230-1, 239. Nótese que había incluso un verbo (klerousthai) que significaba «presentarse a la selección por sorteo»; véase Aristóteles, La Constitución de Atenas, IV, 3; VII, 4; XXVII, 4 [ed. cast.: Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1970]
20 El fondo Teórico fue creado originariamente para distribuir pagos entre los ciudadanos a fin de poder comprar entradas para los festivales públicos. En el siglo IV, el fondo se fue extendiendo gradualmente para cubrir la financiación de obras públicas y de la marina.
21 Hansen, The Athenian Democracy, pp. 39, 268-74.
22 Ibid., pp. 228-9.
23 Hansen, The Athenian Democracy, pp. 266-7.
24 Esquines, Contra Ctesifonte, III, 220
25 Hansen, The Athenian Democracy, pp. 143-5
26 Aquí la distinción entre ideal (se podría decir también ideología) y práctica es sólo un mero aunque conveniente instrumento. El proceso de autoselección que en la práctica limitaba el número de oradores recibía en realidad reconocimiento explícito, al menos parcialmente, en la ideología del primero que llega; ho boulomenos significaba cualquiera que desease presentarse para presentar una propuesta, no simplemente cualquiera.
27 Hansen, The Athenian Democracy, p. 236
28 Aquí Hansen no es una excepción: la discusión principal sobre la relación del sorteo con la democracia se incluyen en el capítulo sobre los magistrados (véase Hansen, The Athenian Democracy, pp. 235-7).
29 Aristóteles, Política, VI, 2, 1317b 35-8 [ed. cast.: Madrid, Alianza Editorial, 1986]. El objeto de tales pagos era permitir que participasen personas que de otro modo quedarían al margen de la actividad política ante la perspectiva de perder horas de trabajo, o más en general, atraer a ciudadanos de modestos recursos. En el siglo V, Atenas pagaba a sus magistrados miembros del consejo a jueces y a jurados (los ciudadanos que se sentaban en los tribunales). Los jueces recibían tres óbolos (media dracma) por día de sesión. Por otro lado, entonces la participación en la asamblea no estaba remunerada. En el siglo IV, probablemente se aboliera el pago a los magistrados, pero se mantuvo el de los consejeros y jueces y se introdujo el pago (también de tres óbolos) por acudir a la asambleas (véase Hansen, The Athenian Democracy, pp. 240-2). Nótese, a modo de comparación, que al final del siglo V el salario diario medio era de una dracma. Por tanto, la dieta por participar en los tribunales y luego en la asamblea era el equivalente a medio jornal (véase ibid., pp. 150, 188-9).
30 Hansen, The Athenian Democracy, p. 258.
31 Aristóteles, Política, VI, 8, 1322b, 12-17.
32 Hansen, The Athenian Democracy, pp. 138-40.
33 Ibid., p. 182.
34 Para formar parte de la asamblea, los ciudadanos sólo tenían que ser mayores de edad (adquirida probablemente a los veinte años).
35 Ibid., pp. 181-3.
36 Nótese, a modo de comparación, que una media de 6.000 personas participaban en la asamblea (véase ibid., pp. 130-2).
37 Ibid., pp. 183-6.
38 Ibid., pp. 178-80.
39 En realidad, sólo en el siglo V la asamblea votaba tanto las leyes (nomoi) como los decretos (psephismata); en el siglo IV, la votación de las leyes era competencia exclusiva de los nomothetai. En el siglo V, por tanto, las graphe paranomon podían dirigirse contra leyes y decretos, mientras que en el siglo IV sólo se aplicaba a los decretos, empleándose un procedimiento algo distinto para desafiar las leyes (el graphe nomon me epitedion theinai).
40 Hansen, The Athenian Democracy, pp. 205-8.
41 Ibid., pp. 153, 209.
42 Ibid., pp. 147-8, 154-5, 209-12.
43 Para hacernos una idea de la cantidad que suponía una multa de 1.000 dracmas, tengamos en cuenta que el salario medio a finales del siglo V era de una dracma (véase, la nota 20, anteriormente).
44 La cita más completa de esa ley definitoria de las leyes se encuentra en el discurso de Andócides Sobre los misterios (87): «Ley, los magistrados no han de emplear en circunstancia algunas leyes no escritas. Ningún decreto votado en el consejo o por el pueblo puede tener mayor validez que una ley. No deben aprobarse leyes aplicable a un solo individuo. La misma ley será aplicable a todos los atenienses, a no ser que se decida de otro modo (por la asamblea) y con un quórum de 6.000 en votación secreta» (citado por Hansen, The Athenian Democracy, p. 170).
45 Ibid., p. 171.
46 Véase Esquines, Contra Ctesifonte, III, 37-40.
47 Aristóteles, Política, III, 1, 1275a 28. La afirmación forma parte en realidad de una argumentación más compleja. El concepto de ciudadano expuesto en la Política se aplica en principio a todos los regímenes, pero Aristóteles añade que el ciudadano, tal como lo define, «existe primariamente en democracia» (Política, III, 1, 1275b 5-6). El ciudadano es definido por su «participación en el poder de juzgar y el poder de mandar (metechein kriseos kai arches)» (Política, III, 1, 1275a 23). Según Aristóteles, los poderes de mandar pertenecen a las magistraturas como tales, que pueden tenerlo durante cierto tiempo, pero también a las funciones que pueden ejercer sin límites temporales, las de los asamblearios (ekklesiastes) y las de los jueces dikastes). Ya que, prosigue, sería «ridículo negar que gobiernan los que tienen los poderes más decisivos (geloion tous kyriotatous aposterein arches)» (Política, III, 1, 1275a 28- 9). En principio, parece que Aristóteles coloca el poder de los magistrados en la misma categoría que los de la asambleas y los tribunales (lo que discuten los demócratas radicales), pero luego reserva el término kyriotatos para los miembros de la asamblea y de los tribunales.
48 Hansen, The Athenian Democracy, pp. 154-5.
49 Ibid., pp. 255-6, 139.
50 Nicolas-Denis Fustel de Coulanges (e.o.1864): La Cité antique, libro III, cap. 10, París, Flammarion, 1984, pp. 210-13. Veáse también Fustel de Coulanges (1878): «Recherches sur le tirage au sort appliqué á la nomination des archontes athéniens», en Nouvelle Revue Historique de droit français et étranger, 2, pp. 613 y ss.: Gustave Glotz, (1907): «Sortitio», en C. Daremberg, E. Saglio y E. Portier (eds.), Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, vol. IV, París, pp. 1.401-17; G. Glotz (e.o. 1928): La Gité grecque, II, 5, París, Albin Michel, 1988, pp. 219-24.
51 Fustel de Coulanges, La Cité antique, pp. 212-13.
52 Glotz, La Cité grecque,p. 223.
53 La idea de que el único medio para entender las instituciones de la Antigüedad es en referencia a sus orígenes y dimensiones religiosas impregna todo el libro de Fustel. Nótese que el autor iba en busca de un objetivo explícito en cuanto a pedagogía política: al declarar que quiere «ante todo resaltar las diferencias fundamentales y esenciales que por siempre distinguirán a esos pueblos antiguos de nuestras sociedades modernas», confiaba en desalentar la imitación de los antiguos, lo que, en su opinión, era un obstáculo para el «progreso de la sociedades modernas». Haciéndose eco de la famosa distinción de Benjamín Constant, Fustel declara: «Nos hemos engañado acerca de la libertad de los antiguos, y sólo por esa razón peligra la libertad de los modernos» (La Cité antique, Introducción, pp. 1-2).
54 Headlam, Election by Lot at Athens, pp. 78-87.
55 Véase Staveley, Greek and Roman Voting, pp. 34-6; Finley, Politics in the Ancient World, pp. 94-5.
56 Hansen, The Athenian Democracy, p. 51 (para un examen detallado de la teoría formulada por Fustel y Grotz, véase ibid., pp. 49-52).
57 Véase, por ejemplo, Herodoto, Historia, III, 80, 27 (el discurso de Otanes, un partidario de la democracia, en el debate sobre constituciones) [ed. cast.: Madrid, Gredos, 1984-1989]; Pseudos- Jenofonte, La república de los atenienses, I, 2-3 [ed. cast.: Madrid, Gredos; Jenofonte, Memorabilia, I, 2, 9; Platón, La república, VIII, 561b, 3-5 [ed. cast.: Madrid, Alianza Editorial, 1991]; Platón, Las leyes, VI, 757e 1-758a [ed. cast.: Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1983]; Isócrates, Aeropagiticus, VII, 21-2; Aristóteles, Política, IV, 15, 1300a 32; VI, 2, 1317b 20-2; Aristóteles, Retórica, I, 8 [ed. cast.: Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1971].
58 Aristóteles, Política, IV, 9, 1294b 7-9. Sobre la naturaleza aristocrática de la elección, véase también Isócrates, Panathenaicus, XII, 153-4: en esencia, afirma Isócrates, la Constitución antigua era superior a la actual, ya que bajo ésta los magistrados eran elegidos (en vez de ser designados por sorteo) y, por tanto incluía un elemento aristocrático junto a sus características democráticas.
59 Aristóteles, Política, IV, 9, 1294b 11-14; IV, 15, 1.300a 8-1.300b 5.
60 Aristóteles, Política, VI, 2, 1317a 40-1317b 2. La misma idea la expresa Eurípides cuando hace decir a Teseo que el hecho de turnarse para gobernar era una característica fundamental de la democracia ateniense (Las suplicantes, versos 406-8) [ed. cast.: Madrid, Gredos]. Para Aristóteles, la otra forma de libertad democrática no tiene nada que ver con la participación en el poder político; es «el hecho de vivir como se quiera (to zem hos bouletai tis)» (Política, VI, 2, 1317b 11-12). El hecho de que la libertad se entienda como la capacidad de vivir como se desea constituye uno de los ideales democráticos es igualmente confirmada por Tucídides, en la famosa oración fúnebre dedicada a Pericles (Historia de la guerra del Peloponeso. II, 37 [ed. cast.: Madrid, Alianza Editorial, 1989] y en los comentarios que atribuye a Nicias (Ibid., VII, 69). No es lugar para discutir la distinción de Benjamín Constant entre la libertad de los antiguos y la de los modernos ni de entrar en la multitud de polémicas, sean intelectuales o ideológicas, suscitadas por la oración fúnebre de Pericles.
61 El concepto aristotélico de ciudadano se aplica sobre todo (como lo reconoce el propio Aristóteles) al ciudadanos de las democracias (véase la nota 38).
62 Aristóteles, Política, III, 1277a 27.
63 Ibid, 1277b 12-13. Aristóteles menciona la idea varias veces en la Política. En otro pasaje, explica que alternar el mando y la obediencia y que los ciudadanos desempeñen por turnos esos papeles es sólo una solución (aunque no la mejor, en términos absolutos) cuando todos los ciudadanos son iguales o son considerados iguales, como es el caso en democracia. (Política, II, 2, 1261a 31 -1261b 7). En el libro VII, que trata de la constitución incondicionalmente mejor, escribe: «Puesto que toda comunidad política está formada por gobernantes y gobernados, ahora habrá que considerar esto, si distintos deben ser los gobernantes y los gobernados o los mismos por vida […] En efecto, si fueran tan diferentes unos y otros de los demás como diferentes suponemos que son los dioses y los héroes de los hombres – concretamente por tener en primer lugar una gran superioridad física y luego espiritual – , de tal modo que fuera indiscutible y manifiesta la superioridad de los gobernantes, lógicamente sería mejor que siempre, los mismos, gobernaran unos y fueran gobernados otros de una vez por todas; pero como esto no es fácil de averiguar ni es posible que, igual que entre los indios cuenta Escílace, así de distintos sean los reyes de sus súbditos, está claro que por muchas razones es necesario que todos al mismo tiempo compartan alternativamente el ser gobernantes y gobernados (anankaion pantas homoios koinonein tou kata meros archein kai archesthai)» (Política, VII, 14, 1.332b 12-27). No obstante, cuando se trata de la indudablemente mejor constitución, Aristóteles intenta conciliar el principio de rotación con la necesidad de que las diferencias de funciones se basen en la naturaleza. Hay algo que permite esa conciliación: la edad. Los mismos individuos necesitan ser gobernados cuando la naturaleza más les inclina a ese papel: cuando son jóvenes, y a gobernar cuando la naturaleza más les capacita para ello, en la edad madura. Aristóteles añade que esa alternancia basada en la edad satisface el principio de que «quien está destinado a gobernar ha de haber sido gobernado primero» (Ibid., 1.333a 3-4). Así que aun cuando Aristóteles está describiendo la mejor constitución, sigue apegado al principio de que el mando se aprende mediante la obediencia.
64 Hansen, The Athenian Democracy, p. 313.
65 Staveley, Greek and Roman Voting, p. 55.
66 Eso es cierto en Staveley, Greek and Roman Voting, pero también en Hansen, The Athenian Democracy, pp. 84, 235-7.
67 Hansen, The Athenian Democracy, p. 308.
68 Ibid., p. 308.
69 Demóstenes, Proemia, 12 [ed. cast.: Madrid, Gredos]. En algunas ediciones, este proemio es numerado con el 13.
70 Platón. Protágoras, 319 D [ed. cast.: Obras Completas, Madrid, Aguilar, 1969].
71 Ibid., 322 C 1-323 A4.
72 M. I. Finley (1975): «The freedom of the citizen in the Greek world», en Talanta: Proceedings of the Dutch Archaeological and Historical Society, vol.7, pp. 9,13.
73 Hansen, The Athenian Democracy, pp. 81-5.
74 Ibid., p. 81.
75 En el debate sobre las constituciones, Otanes, que argumenta a favor de la democracia, asocia el sorteo con la igualdad política (la palabra empleada es isonomie): Herodoto, Historia, III, 80, 26. Demóstenes, por su parte habla en una de sus oraciones privadas sobre la asignación a un cargo por sorteo como de algo «compartido por todos por igual (koinou kai isou)» (Demóstenes, Contra Boiotos I, XXXIX, 11).
76 Véase, por ejemplo, el pasaje de Las Leyes en el extranjero de Atenas (la voz del autor) justifica el método que propone para la designación de los miembros del consejo: «Tal sistema de elecciones parece estar a medio camino entre la monarquía y la democracia, y es que la constitución debe mantener su rumbo entre esas dos formas» (Las leyes, VI, 756e 8-9)
77 Para una interpretación del lugar que ocupa Las leyes en el cuerpo del pensamiento político de Platón, véase Glenn R. Morrow (1960): Plato’s Cretan City. A Historical Interpretation of the Laws, Princeton, Princeton University Press, especialmente el cap. V, pp. 153-240.
78 Platón, Las leyes, IV, 757 b.
79 Ibid., 757 d-e.
80 Aristóteles, Política, VI, 2, 1.371b 18- 1.318a 10.
81 Ibid., III, 9, 1287a 7-25; véase también Ética para Nicómaco, 1.131a 24-8. Para mayor discusión, véase el análisis de la teoría aristotélica de la justicia presentada por Cornelius Castoriadis en su ensayo «Value, equality, justice, politics: from Marx to Aristotle and from Aristotle to ourselves», en Les carrefours du Labyrinthe, París, Senil, 1987, pp. 249-316.
82 Aristóteles, Política, VI, 2, 1318a 5.
83 Aristóteles, Política, III, 9, 1280a 7-25. Según Aristóteles, los oligarcas y los aristócratas comente un error simétrico: al considerar con razón desiguales a los ciudadanos desde un punto de vista (riqueza o virtud), infieren que los miembros de la ciudad son desiguales que parece fluir de esa argumentación es que, para Aristóteles, los ciudadanos son iguales respectos y desiguales en otros, lo que supone que es necesario admitir su igualdad y su desigualdad. Esa posición justifica la preferencia de Aristóteles por una constitución mixta que combine las características democráticas con características oligárquicas o aristocráticas.
84 Isócrates, Areopagiticus, VII, 20-3.
85 Véase, por ejemplo, S. Sambursky (1965): «On the possible and the probable in Ancient Greece», en Osiris. Commentationes de scientiarum et eruditions rationeque, vol.12, Brujas, pp.35-48.
Vá para o Capitulo II.